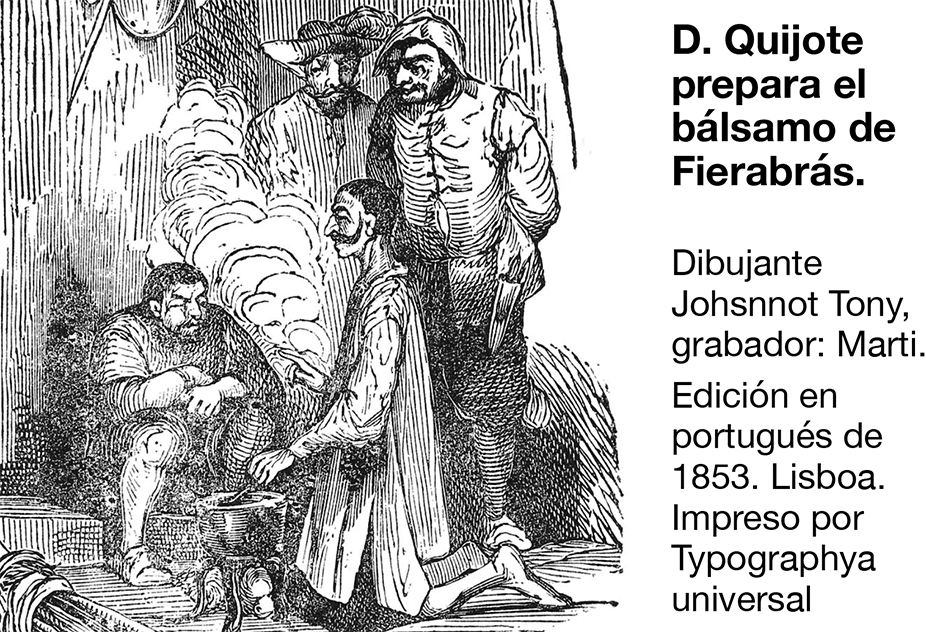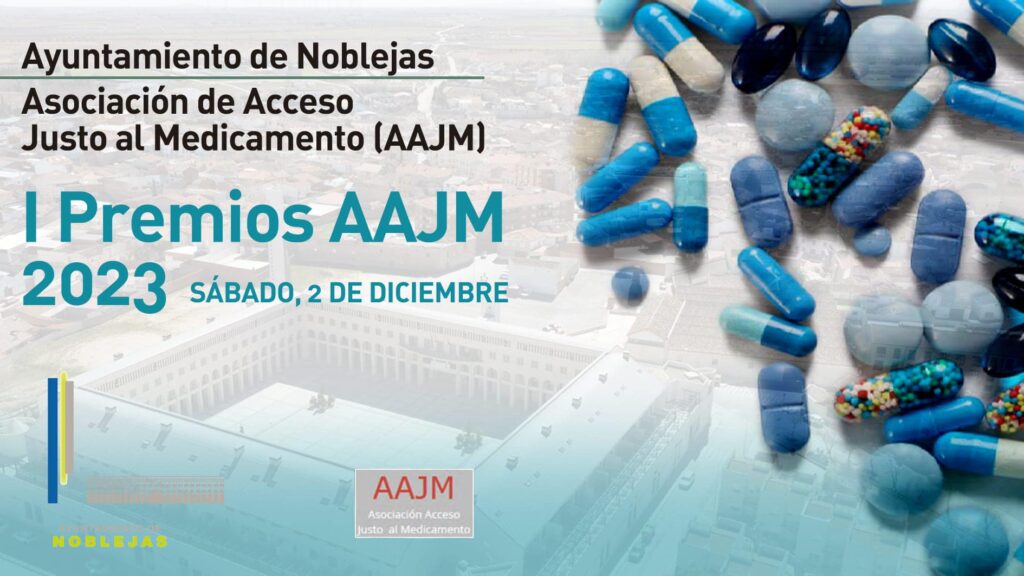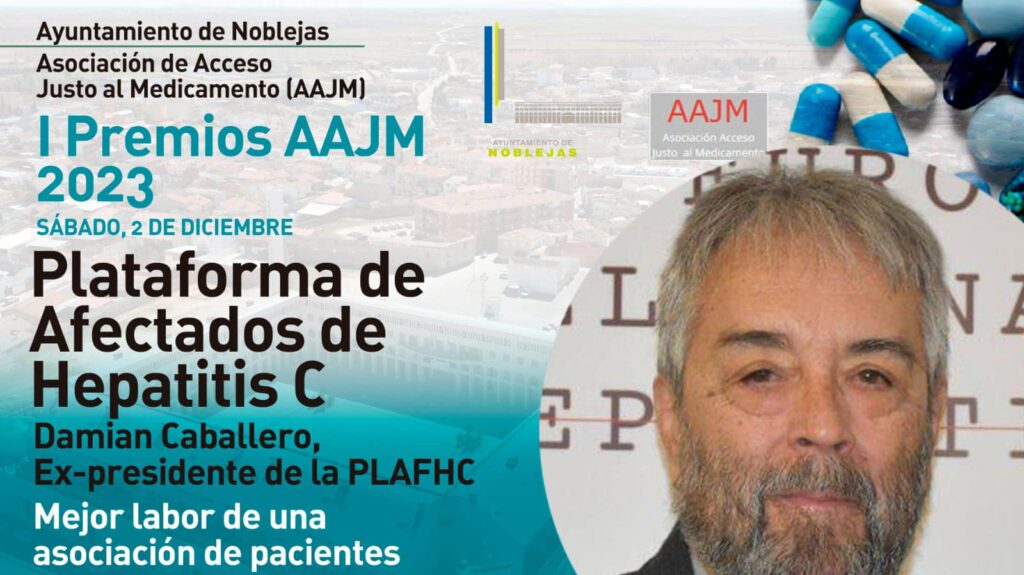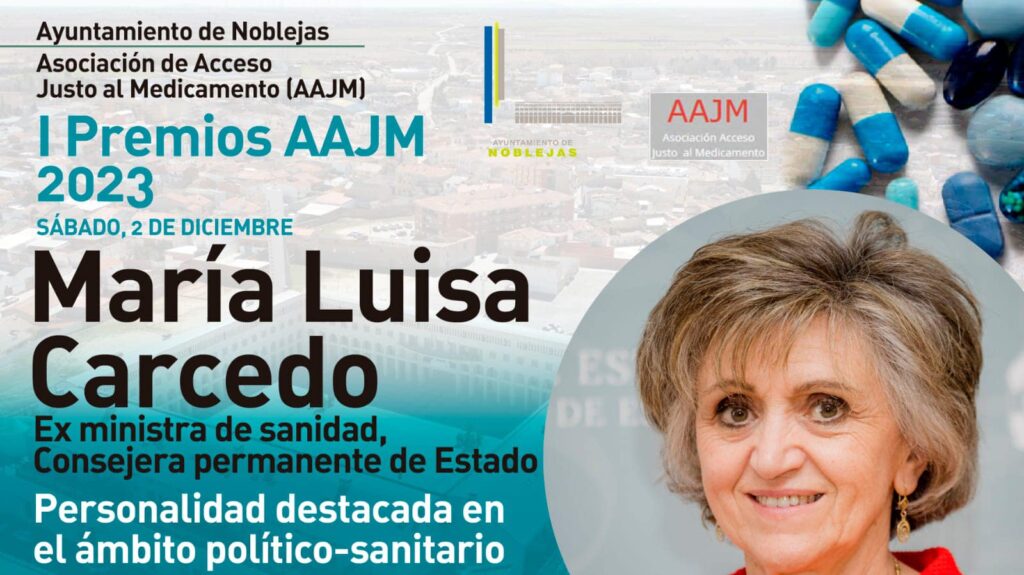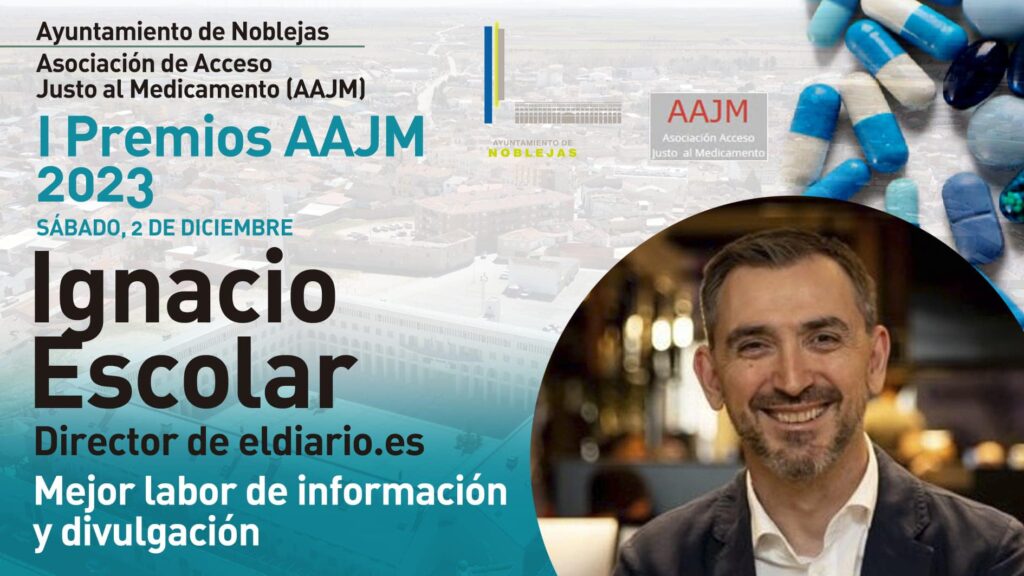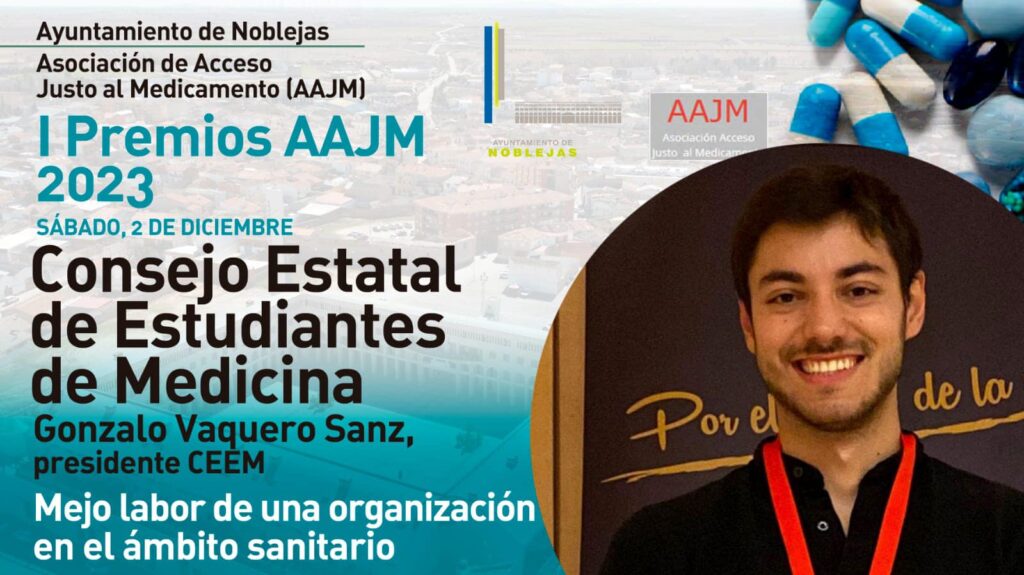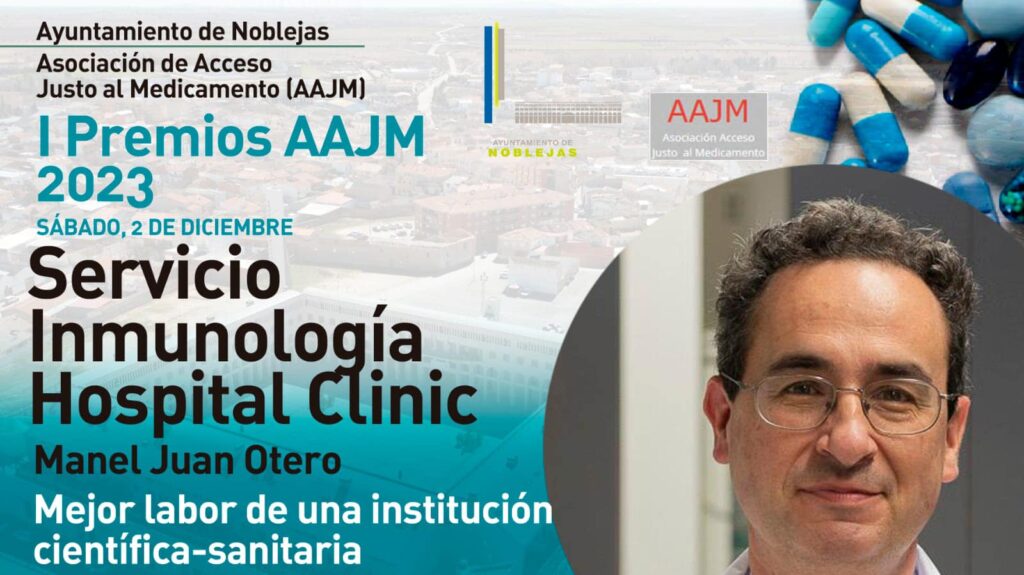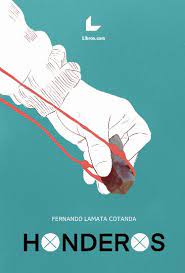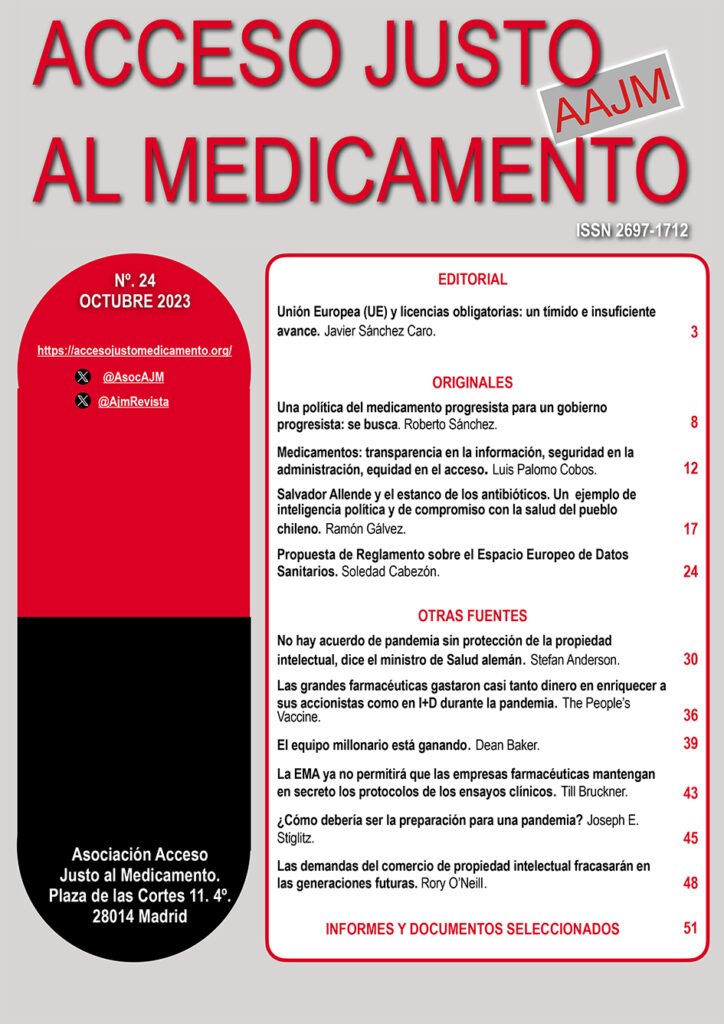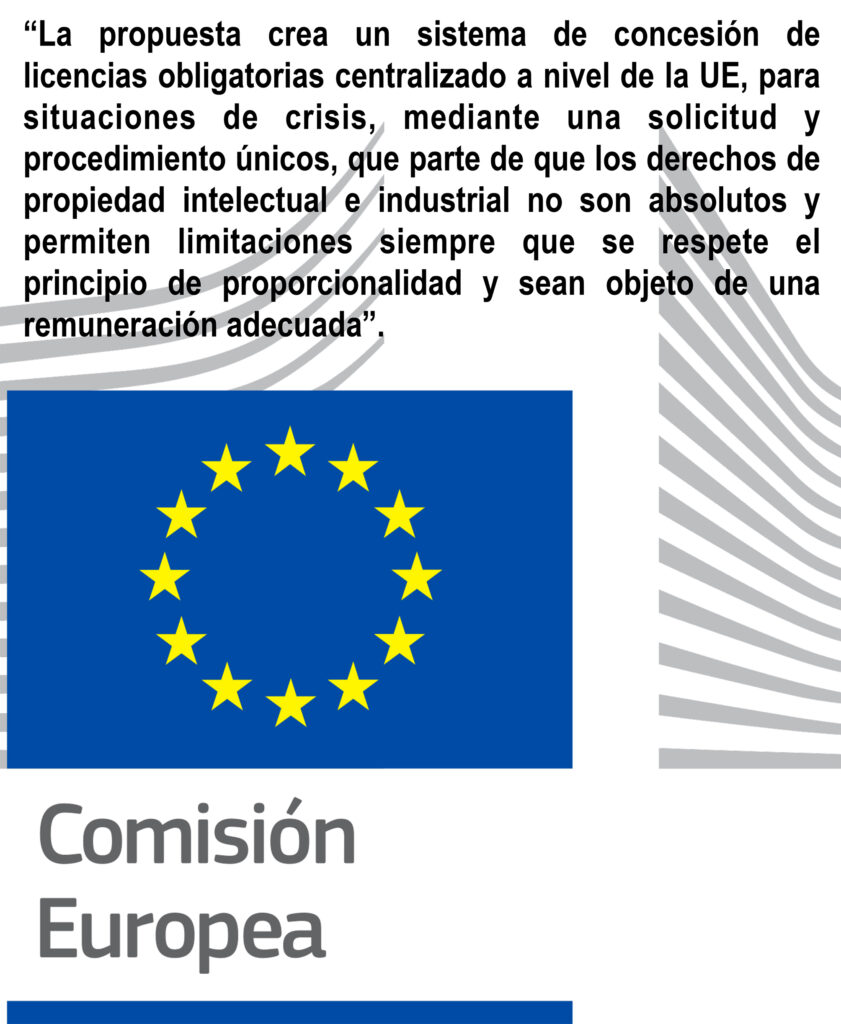- Evitando el acaparamiento por parte de los países y eliminando las barreras de propiedad intelectual para las personas en todo el mundo.
- MSF pide a los negociadores del acuerdo sobre la pandemia de la OMS que establezcan normas jurídicamente vinculantes para garantizar una respuesta justa y equitativa a las emergencias de salud pública mundial
Revista Nº 25 Noviembre 2023. OTRAS FUENTES.
Campaña de Acceso a Médicos Sin Fronteras.
MSF, 3-11-2023. https://msfaccess.org/equitable-access-lifesaving-medical-products-must-be-prioritised-avoiding-country-hoarding-and
En este texto de MSF se recoge una petición previa a la séptima reunión del INB (Órgano Internacional de Negociación ) de la OMS, en la preparación y negociación difícil y lenta, como estamos siguiendo en las páginas de la revista, del Tratado de Pandemias. En ella proponen: “la creación de normas vinculantes para establecer reservas internacionales coordinadas y para superar las barreras de propiedad intelectual (P.I.)”

El mundo fue testigo de una evidente desigualdad durante la pandemia de COVID, con las naciones ricas acumulando el escaso suministro de vacunas, terapias y otras herramientas médicas de COVID para su propio uso», dijo el Dr. Christos Christou, Presidente Internacional de MSF. «El almacenamiento estratégico global bien coordinado sigue siendo crucial para garantizar la asignación equitativa de herramientas médicas que salvan vidas, especialmente para las personas en áreas de recursos limitados y la crisis humanitaria en todos los países en desarrollo. Confiar en asociaciones voluntarias no es suficiente, por lo que es necesario establecer normas vinculantes que puedan garantizar un suministro confiable de reservas estratégicas globales por adelantado para las personas en futuras pandemias, al tiempo que se garantiza que se puedan satisfacer las necesidades inmediatas cuando hay brotes regionales, como el ébola y la difteria. Los líderes no deben olvidar que el éxito en la superación de futuras pandemias depende de la solidaridad global, la transparencia y la rendición de cuentas y no de reservar suministros exclusivamente para sus propios fines de seguridad nacional».
Durante la pandemia, el acceso a las vacunas y tratamientos COVID para las personas en crisis humanitaria se consideró una idea de último momento. Eventualmente, cuando se hicieron intentos de dejar de lado cantidades específicas de vacunas contra la COVID para contextos humanitarios a través del establecimiento del Buffer Humanitario COVAX, la experiencia de MSF con este instrumento dejó claro que no era apto para el propósito de proporcionar un suministro rápido en una situación de emergencia. MSF sigue enfrentándose a disparidades similares, por ejemplo, con el ébola, donde casi todo el suministro de dos tratamientos recientemente aprobados ha sido reservado por el gobierno de los Estados Unidos para fines de seguridad nacional. Esto ha dejado a las personas en los países de África Occidental, entre los más susceptibles a futuros brotes, en una situación inaceptable en la que deben confiar en donaciones ad hoc y en la buena voluntad de otros gobiernos.
Los países que negocian el acuerdo PPR deben incluir explícitamente a las personas que viven en contextos humanitarios como parte de la definición de poblaciones vulnerables en el último texto del INB. La exclusión de las personas en crisis humanitaria* puede conducir a una mayor marginación de sus necesidades de salud durante el establecimiento y la gestión de las existencias y la asignación mundiales. Además, las negociaciones sobre el acuerdo PPR deberían dejar de centrarse demasiado en las emergencias en el futuro, al tiempo que ignoran la mejor manera de abordar las epidemias regionales y actuales que afectan a los países con recursos limitados, como el sarampión o la difteria de la enfermedad infecciosa reemergente, que actualmente está haciendo estragos en África Occidental debido a una importante escasez mundial de tratamiento antitoxinas de la difteria.
Una y otra vez, el acceso equitativo a los productos médicos que salvan vidas se ha visto obstaculizado por los monopolios de propiedad intelectual que retrasan, limitan o prohíben por completo que otros proveedores independientes pongan a disposición productos médicos, restringen el alcance geográfico de la producción y fomentan los altos precios. Si bien el texto de negociación más reciente del INB destaca la necesidad de exenciones de propiedad intelectual limitadas en el tiempo y el uso de salvaguardias de salud pública, el enfoque general todavía se basa excesivamente en mecanismos voluntarios y «términos mutuos» con el sector privado para buscar una producción más diversificada, transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, que fueron ineficaces durante la pandemia de COVID-19.
«A lo largo de 50 años, nuestra lucha por tratar a las personas afectadas por enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis C, el Ébola y, más recientemente, el COVID, a menudo se ha visto exacerbada por el acceso limitado a medicamentos esenciales, vacunas y diagnósticos causados por los altos precios o porque las herramientas médicas necesarias simplemente no existen o no están disponibles en entornos humanitarios y de menor nivel», dijo Yuanqiong Hu, Asesor Legal y de Políticas Senior de la Campaña de Acceso de MSF. «Los líderes ahora tienen una oportunidad única de establecer nuevas normas internacionales de equidad para la preparación, prevención y respuesta a la pandemia, priorizando el derecho de las personas a la salud sobre los monopolios comerciales. Es fundamental abordar las barreras de propiedad intelectual y garantizar la transferencia de tecnología que permita aumentar la producción y el suministro de herramientas médicas esenciales dentro y desde los países en desarrollo. Los medicamentos y las herramientas médicas no deberían ser un lujo para nadie, en ningún lugar».
Para lograr un acceso más justo y equitativo a las herramientas médicas en futuras pandemias, los gobiernos deben exigir de forma proactiva la transferencia de tecnología para facilitar capacidades de producción diversas e independientes y garantizar el suministro de productos médicos esenciales en y para los países en desarrollo. Cada gobierno también debe utilizar todas las opciones legales y políticas, salvaguardias de salud pública y flexibilidades, incluidas las licencias obligatorias, con el fin de facilitar la rápida producción, el suministro, la exportación y la importación de herramientas médicas que salvan vidas para todas las personas.
*Como se reconoce en la resolución 2565 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2021), las pandemias pueden exacerbar el impacto humanitario negativo de los conflictos armados y exacerbar las desigualdades.