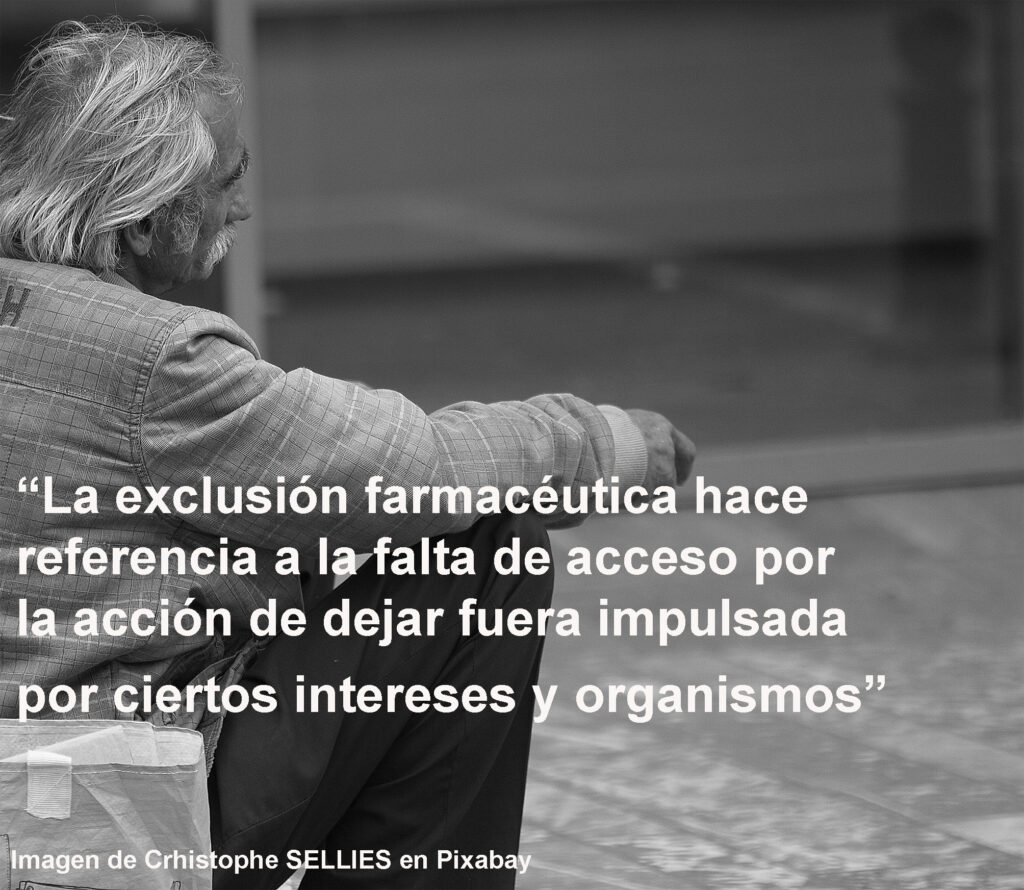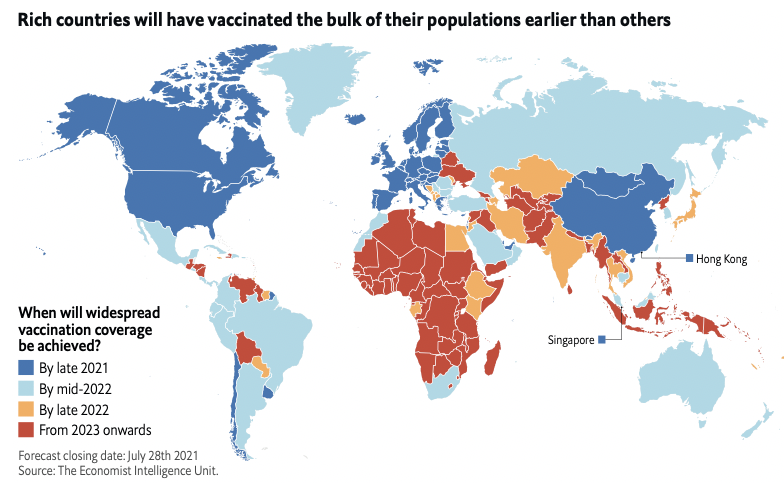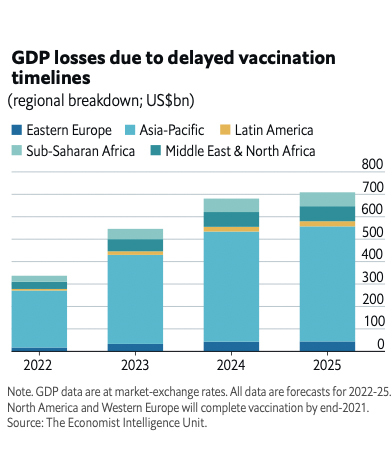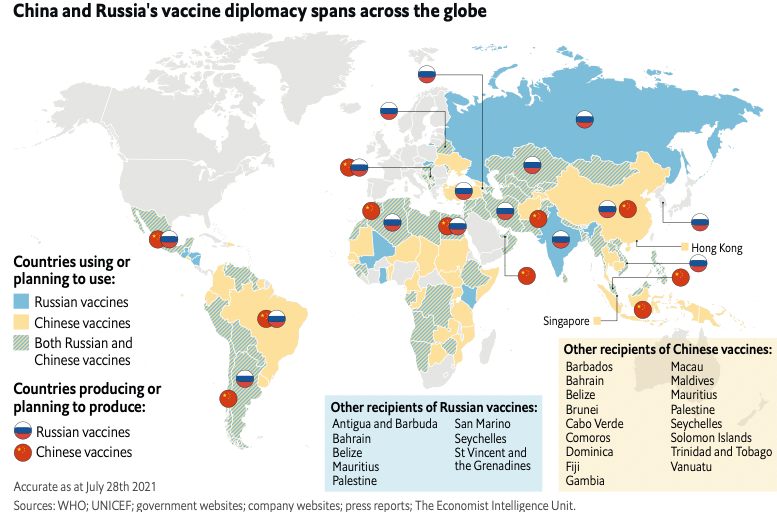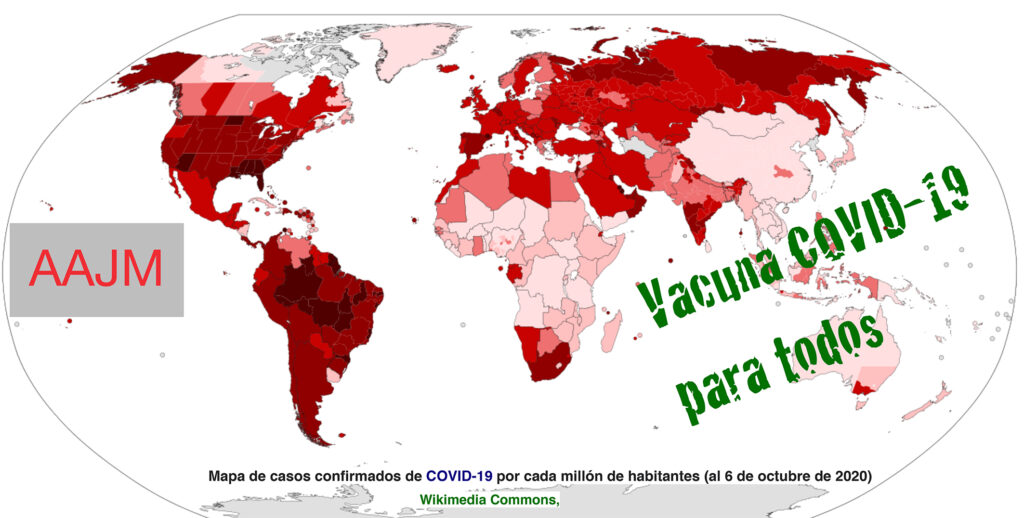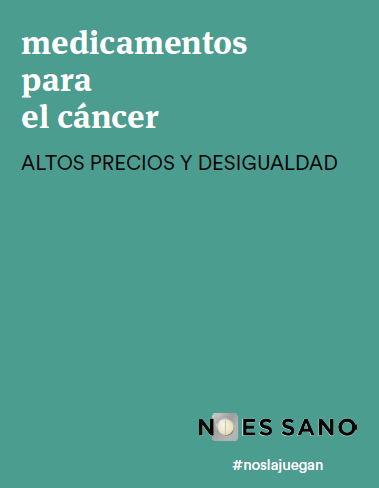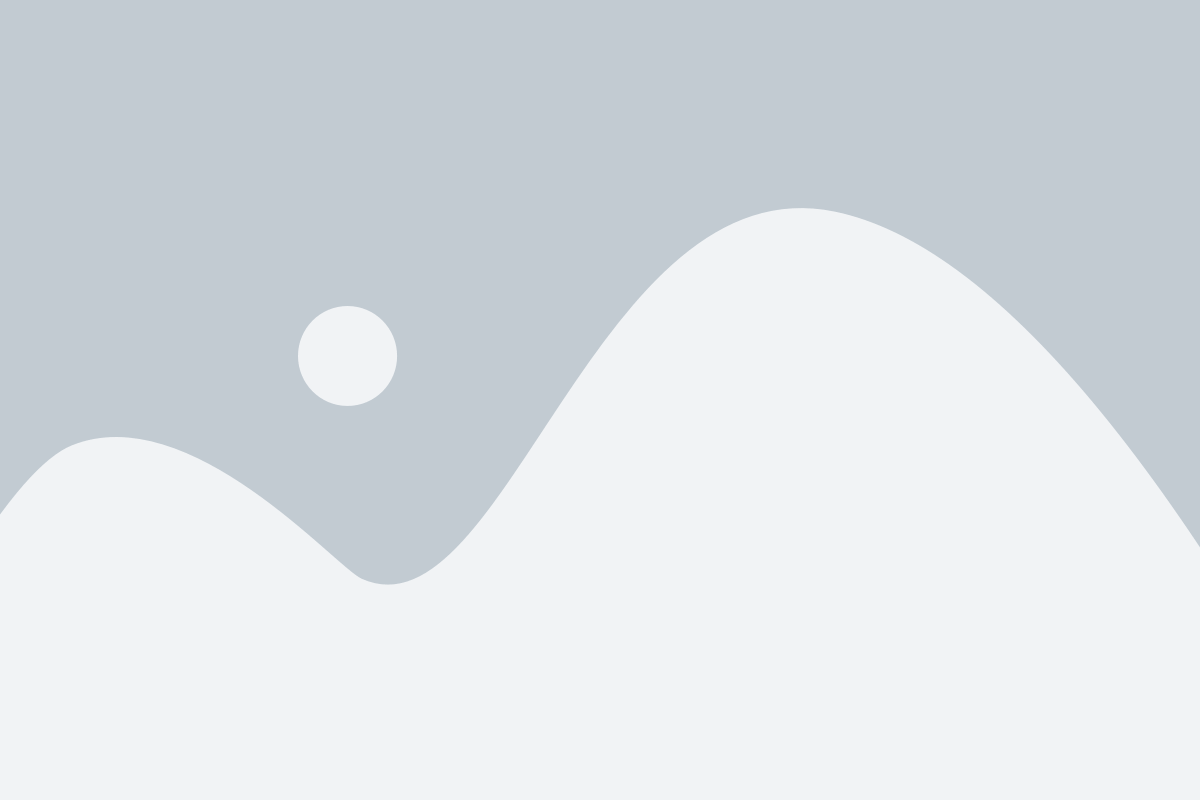OTRAS FUENTES. Revista nº 41 Septiembre 2025
David Franco.
Peoples Dispatch. 15-07-2025. https://peoplesdispatch.org/2025/07/15/reclaiming-drug-discovery-why-we-need-public-pharma/

Espléndido artículo de David Franco que expone con precisión, como los argumentos de la Big Pharma y su estrategia son rotundamente falsos. Actualmente la industria farmacéutica ha disminuido de forma considerable la investigación y desarrollo directa de nuevos fármacos. Como señala el autor en “realidad, funcionan más como redes de exploración, no desarrollando tratamientos innovadores, sino identificando startups prometedoras y proyectos académicos que las grandes farmacéuticas pueden adquirir” El autor describe como “un ecosistema de investigación explotador”, el,modelo actual de investigación basado en empresas más pequeñas que asumen el trabajo científico y la inversión financiera. Las grandes compañías farmacéuticas son, sin embargo, las que consiguen enormes ganancias mientras los ciudadanos y los gobiernos deben pagar” dos veces: primero, subsidiando la investigación temprana y, nuevamente, mediante precios inflados de los medicamentos”.
Un problema añadido, singularmente grave, es que este sistema dirigido a conseguir la mayor rentabilidad financiera se impone de manera decisiva a las necesidades terapéuticas reales, priorizando la rentabilidad financiera sobre la salud y las necesidades terapéuticas de los pacientes.
Recomendamos vivamente a nuestras lectores y lectores su lectura.
Big Pharma prospera al beneficiarse de la innovación financiada con fondos públicos: pero una Public Pharma puede recuperar el control y poner la salud por encima de las ganancias.
A las grandes farmacéuticas les encanta presentarse como la fuerza impulsora de los avances médicos: una industria que expande incansablemente los límites de la ciencia para ofrecer tratamientos que salvan vidas. Sin embargo, tras las grandes narrativas de la «innovación», la verdad es mucho más calculada. En lugar de comprometerse con el costoso y arriesgado proceso del verdadero descubrimiento científico, gigantes farmacéuticos como Sanofi, Johnson & Johnson (J&J), Roche, Pfizer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck y AstraZeneca han perfeccionado un enfoque más estratégico y rentable: dejar que otros asuman riesgos y luego aprovechar las recompensas.
Centros de innovación: explorar, no descubrir
Muchas corporaciones farmacéuticas presumen de sus centros globales de innovación estratégicamente ubicados en Boston, San Francisco, Londres, París y Shanghái. Estos a menudo se presentan como centros de investigación y desarrollo (I+D) de vanguardia. Sin embargo, en realidad, funcionan más como redes de exploración, no desarrollando tratamientos innovadores, sino identificando startups prometedoras y proyectos académicos que las grandes farmacéuticas pueden adquirir o cooptar posteriormente. Sanofi, J&J y Roche utilizan estos centros para supervisar laboratorios universitarios, empresas de biotecnología y plataformas de descubrimiento de fármacos basadas en IA, a la espera de la aparición de fármacos candidatos prometedores antes de intervenir. Merck y AstraZeneca se centran en colaboraciones basadas en IA, externalizando la fase de descubrimiento a empresas de aprendizaje automático como BenevolentAI, en lugar de liderar las iniciativas internas de descubrimiento de fármacos.
Al evitar la incertidumbre inherente a la investigación de descubrimiento de fármacos y los recursos financieros que conlleva, y al centrarse en la vigilancia y la extracción en lugar de en la colaboración genuina, estos centros de innovación ayudan a consolidar el control corporativo sobre el conocimiento y las tecnologías médicas.
Alianzas estratégicas: dejemos que las empresas biotecnológicas se encarguen del trabajo pesado
En lugar de comprometerse con costosas investigaciones internas, muchas compañías farmacéuticas optan por dejar que empresas biotecnológicas más pequeñas e innovadoras se encarguen de las etapas iniciales, que conllevan un alto riesgo, del descubrimiento de fármacos. Pfizer y Merck solo se lanzaron a la carrera por las vacunas de ARNm después de que BioNTech y Moderna ya hubieran desarrollado la tecnología fundamental. J&J y AstraZeneca esperaron a que empresas más pequeñas demostraran la viabilidad comercial del desarrollo de fármacos impulsados por IA antes de establecer sus propias alianzas. Sanofi, Roche y BMS han seguido el mismo patrón, adquiriendo derechos sobre terapias basadas en ARN, tratamientos contra el cáncer y tecnologías de edición genética solo cuando ya se han completado las fases más inciertas del desarrollo.
Si bien estas colaboraciones se presentan a menudo como aceleradores de la innovación, la estructura de dichas alianzas está organizada de tal manera que las grandes farmacéuticas pueden reivindicar la propiedad de los avances médicos al final sin ser responsables de sus riesgos ni de sus trayectorias de desarrollo.
Adquisiciones: comprar innovación en lugar de crearla
El ejemplo más flagrante del modelo de aversión al riesgo de las grandes farmacéuticas es su dependencia de las adquisiciones en lugar de la investigación interna. El proceso sigue un esquema habitual. Las empresas biotecnológicas más pequeñas asumen el riesgo de desarrollar terapias novedosas, invierten años en ensayos clínicos en fase inicial y demuestran que sus tratamientos tienen potencial de mercado. Una gran corporación farmacéutica entra en la fase final. Adquiere la pequeña empresa por precios exorbitantes, de hasta miles de millones, y se lleva los beneficios sin comprometerse con el progreso científico a largo plazo. La adquisición de Celgene por parte de Bristol-Myers Squibb, la de Seagen por parte de Pfizer y la de Genentech por parte de Roche ejemplifican esta estrategia.
Esta estrategia socava la sostenibilidad de la innovación biotecnológica independiente y concentra el poder en manos de unas pocas empresas dominantes. Fomenta el desarrollo de medicamentos de nicho de éxito en detrimento de la investigación terapéutica más amplia y, en última instancia, limita el alcance de la innovación a lo que se alinea con la lógica comercial de las grandes farmacéuticas.
Acuerdos de licencia: obtener beneficios sin invertir
Cuando las adquisiciones directas no son una opción, las grandes farmacéuticas dependen de acuerdos de licencia para asegurar derechos exclusivos sobre fármacos prometedores sin comprometerse con su desarrollo inicial. El acuerdo de licencia de Merck con Kelun-Biotech le permitió entrar en el mercado de terapias contra el cáncer conjugadas con anticuerpos y fármacos sin invertir en investigación. AstraZeneca llegó a un acuerdo similar con Daiichi Sankyo, lo que le permitió obtener beneficios de los fármacos conjugados con anticuerpos antirretrovirales (ADC) sin asumir el riesgo financiero de su desarrollo. Sanofi, J&J y Roche firman con frecuencia acuerdos de licencia para terapias de ARN, tecnologías de edición genética e inmunoterapias, obteniendo acceso a nuevos tratamientos solo después de que un tercero haya realizado el trabajo preliminar.
Las consecuencias a largo plazo de estos acuerdos pueden ser profundamente perjudiciales, dando lugar a precios restrictivos, derechos de fabricación limitados, un estricto control de la propiedad intelectual y, muy probablemente, la inaccesibilidad a tratamientos vitales. Las licencias también distorsionan las prioridades de I+D, incitando a las empresas biotecnológicas a centrarse en lo que se puede licenciar rápidamente en lugar de en lo que es más necesario para la salud pública.
El impacto sistémico del modelo de las grandes farmacéuticas
El uso que las grandes farmacéuticas hacen de centros de innovación, alianzas estratégicas, adquisiciones y acuerdos de licencia refleja una estrategia coherente. No se trata de malas prácticas dispersas, sino de un sistema estrechamente integrado de extracción corporativa. Este modelo prioriza la rentabilidad financiera sobre las necesidades terapéuticas, el valor a corto plazo para los accionistas sobre la salud pública a largo plazo. Distorsiona la dirección de la I+D farmacéutica, canalizando fondos públicos e innovación en etapas iniciales hacia monopolios privados, que luego utilizan su control para fijar precios altos, limitar el acceso y concentrar el poder. El resultado acumulativo es un panorama farmacéutico donde incluso los avances financiados con fondos públicos se vuelven inasequibles para el público, y donde las prioridades de salud de poblaciones enteras se subordinan a la rentabilidad corporativa.
No se trata simplemente de un fallo del mercado, sino del resultado predecible de un sistema diseñado para privatizar los beneficios y socializar el riesgo. Para construir un ecosistema farmacéutico que realmente sirva a la salud pública, no solo necesitamos criticar las prácticas extractivas de las grandes farmacéuticas, sino también diseñar e invertir en alternativas que funcionen de forma diferente en todos los niveles. La industria farmacéutica pública ofrece una alternativa estructural que aún reconoce la importancia de los centros de innovación, la colaboración, el crecimiento y el intercambio de conocimientos, pero lo hace bajo propiedad pública, con el interés público como mandato central.
Centros públicos de innovación farmacéutica: de la vigilancia a la gestión
En lugar de actuar como centros de exploración corporativa, los centros públicos de innovación pueden ser instituciones transparentes y con una misión clara, centradas en las necesidades de salud insatisfechas. Su mandato no es asegurar futuras adquisiciones, sino impulsar el conocimiento científico, compartir datos abiertamente y desarrollar medicamentos asequibles. Pueden mantener vínculos estrechos con universidades y comunidades, dirigiendo la I+D hacia las enfermedades desatendidas y la equidad en salud.
Ya se pueden ver ejemplos de un enfoque similar en el mundo: el Statens Serum Institut (Dinamarca) combina investigación, fabricación y estrategia de salud pública bajo un mismo techo. El desarrollo de su vacuna se guía por las prioridades de salud pública y la preparación nacional, más que por el tamaño del mercado. A diferencia de los “centros de innovación” privados, desarrolla tratamientos incluso cuando los márgenes de beneficio son bajos o inexistentes.
Alianzas estratégicas en la industria farmacéutica pública: de la explotación a la colaboración
La industria farmacéutica pública puede seguir colaborando con empresas biotecnológicas más pequeñas, grupos académicos e innovadores tecnológicos, pero bajo condiciones que preserven la propiedad pública, garanticen el intercambio de conocimientos y protejan el interés público. Estas alianzas pueden ser a largo plazo y estar orientadas a una misión, con mecanismos integrados para mantener los productos resultantes asequibles y accesibles.
Esta posibilidad se ilustra en Fiocruz (Brasil), que ha formado alianzas con universidades y desarrolladores de tecnología locales e internacionales, incluso para la producción de vacunas contra la COVID-19. Estas alianzas se centran en la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades, no en la captura de propiedad intelectual. El beneficio público está integrado en cada etapa del acuerdo.
Adquisiciones en la industria farmacéutica pública: de la consolidación corporativa a la expansión pública
En lugar de permitir que las empresas biotecnológicas sean absorbidas por corporaciones monopolistas, los organismos públicos pueden intervenir para adquirir o codesarrollar tecnologías prometedoras y garantizar que permanezcan en el dominio público. Estas adquisiciones no se centrarían en el control del mercado, sino en asegurar el conocimiento estratégico, expandir la capacidad de producción pública y proteger la cadena de suministro de las interrupciones comerciales.
El Instituto Pasteur de Dakar, en Senegal, por ejemplo, está ampliando su capacidad de producción de vacunas con inversión pública. En lugar de ser vendido a multinacionales, recibe apoyo internacional, incluyendo el de la UE y la OMS, para escalar la producción, manteniendo al mismo tiempo la propiedad pública y las garantías de acceso regional.
Acuerdos de licencias farmacéuticas públicas: del bloqueo de la propiedad intelectual al acceso abierto
La industria farmacéutica pública puede desarrollar nuevos modelos de licencia que rechacen explícitamente la exclusividad. En su lugar, puede promover licencias abiertas, la agrupación de patentes y acuerdos de transferencia de tecnología que maximicen el acceso global. Las condiciones de licencia pueden diseñarse para garantizar la. asequibilidad, la producción local y la equidad global.
Por ejemplo, el Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP), apoyado por agencias de la ONU y gobiernos, es un modelo práctico de cómo se pueden obtener licencias en beneficio del interés público. Las iniciativas farmacéuticas públicas podrían ir aún más lejos, utilizando mecanismos similares a los del MPP no solo para los medicamentos contra el VIH-1 o la COVID-19, sino para todo el espectro de medicamentos esenciales.
Farmacia pública para Europa: recuperando el poder colectivo
Un creciente movimiento político impulsa alternativas farmacéuticas públicas a nivel regional. La coalición Farmacia Pública para Europa (PPfE), formada por organizaciones de la sociedad civil, pacientes, profesionales sanitarios, académicos y activistas, aboga por la creación de infraestructuras farmacéuticas públicas en toda Europa. Su objetivo es simple pero transformador: devolver a los gobiernos, y no a las corporaciones, el control de la investigación, la producción y la distribución de medicamentos.
Al eliminar el afán de lucro del núcleo del desarrollo farmacéutico, la Coalición PPfE visualiza un modelo donde el dinero público sirve a un propósito público. Propone la creación de nuevas instituciones, como un Instituto Europeo Salk financiado con fondos públicos, para coordinar la investigación no comercial y producir medicamentos libres de patentes corporativas y precios abusivos.
Durante demasiado tiempo, el sistema farmacéutico ha operado bajo la lógica del capitalismo neoliberal, tratando los medicamentos como mercancías y la salud pública como una preocupación secundaria. Los resultados son claros: canales de innovación moldeados por el valor de mercado, no por la necesidad médica; precios desorbitados de los medicamentos; acceso monopolizado; y avances científicos bloqueados tras patentes. La Farmacia Pública podría ofrecer lo contrario. Se trata de una visión de la medicina como un bien público, impulsada por valores democráticos, inversión colectiva y solidaridad global. Restablece la transparencia, la rendición de cuentas y la planificación a largo plazo en el desarrollo de fármacos, a la vez que garantiza que los tratamientos que salvan vidas sigan siendo accesibles para todos.
La era de las medias tintas ha pasado. Ampliar la capacidad farmacéutica pública —a nivel regional, nacional y global— no es solo una decisión política. Es un imperativo ético y una necesidad de salud pública.