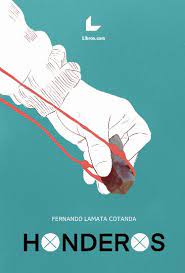AUTOR: ReAct Europe
React, 12-03-2023,
https://www.reactgroup.org/news-and-views/news-and-opinions/2023-2/5-key-challenges-and-public-not-forprofit-solutions-in-early-stages-antibiotics-rd
Interesante documento de discusión con propuestas, previo a la definición de la política farmacéutica europea, con el punto crítico de como incentivar el desarrollo de nuevos antibióticos. Del resumen publicado, destaca su posicionamiento claro en el párrafo final: «El objetivo general de la I+D de antibióticos debe ser que los antibióticos eficaces sean asequibles, sostenibles y equitativamente accesibles para todos los que los necesiten. Que esto tenga éxito dependerá de cómo se financie y coordine el desarrollo de fármacos.»
A fines de 2022, ReAct Europe inició el proyecto REMAAP (Revisión de modelos efectivos para avanzar en la fabricación de antibióticos) para encontrar formas de revitalizar mejor la producción de antibióticos con un interés de salud pública en el enfoque. Ahora, la iniciativa REMAAP está publicando un nuevo Resumen de expertos su re políticas de : Identificación de cuellos de botella clave en las primeras etapas de I + D de antibióticos y exploración de soluciones públicas y sin fines de lucro. En este artículo, encontrará el resumen y cinco conclusiones de un taller de expertos de dos días que se llevó a cabo del 7 al 8 de noviembre de 2022, incluidas las formas sugeridas a seguir.
La carga de la resistencia a los antibióticos aumenta constantemente en todo el mundo, lo que representó1,27 millones de muertes en 2019. Mientras tanto, en comparación con otras áreas terapéuticas, la línea de desarrollo de antibióticos está poco desarrollada. Esta ha sido la situación durante más de 30 años. Con el aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos existentes, se necesita con urgencia una respuesta mundial eficaz a la investigación y el desarrollo (I+D) de antibióticos.
Más de lo mismo no es la respuesta
El modelo existente de Investigación y Desarrollo basado en el mercado no es apropiado ni efectivo para desarrollar antibióticos. Sin duda, está claro que más de lo mismo no será la respuesta. En cambio, un mayor liderazgo público debería probar nuevos modelos alternativos para superar los desafíos de una manera eficiente y basada en las necesidades de salud pública.
5 conclusiones clave del resumen
- Aumentar la apropiación gubernamental del tema y el liderazgo político requerido para abordar los desafíos de I+D
Los gobiernos deben tratar de profundizar su comprensión de la complejidad de los procesos de I+D de antibióticos, las limitaciones del modelo de mercado actual y las consecuencias para la salud pública, así como el papel clave que pueden desempeñar los financiadores públicos. Esto debería permitir que los gobiernos participen cada vez más en los procesos y problemas y se apropien de ellos y, por lo tanto, también contribuyan de manera más eficaz a las soluciones. B)Las alianzas globales y garantizar la representación de países de bajos y medianos ingresos al desarrollar soluciones son fundamentales para la sostenibilidad en el acceso y la administración de nuevos antibióticos.
- Fortalecer la coordinación mundial y el intercambio de conocimientos y experiencia
La financiación y las estructuras de investigación en etapa inicial nuevas y existentes deben exigir y permitir el intercambio de conocimientos y datos (incluidos los compuestos y ensayos fallidos) entre expertos, así como brindar apoyo e incentivos para que los investigadores lleven su investigación a la siguiente fase.
– Los actores existentes en el campo, como ENABLE2 (investigación preclínica), CARB-X (financiador de la I+D clínica previa y temprana) y GARDP (predominantemente centrado en la I+D clínica de última etapa y el acceso) que operan en diferentes etapas de I+D deberían ser mejores y más sostenibles. Debe fortalecerse la alineación y la colaboración entre sus respectivos mandatos.
– Para superar los problemas de fragmentación, se debe considerar una entidad o centro de coordinación centralizada con financiación sostenible (por ejemplo, una red de centros de I+D o un consorcio de actores existentes para coordinar la investigación y el descubrimiento) para retener la experiencia, el equipo y la posible financiación. Los socios de LMIC deben ser parte de dicha entidad para garantizar que se satisfagan las necesidades de salud globales y que se planifique el acceso al producto final.
- Proporcionar financiación a más largo plazo, sostenible, específica y coordinada
– Para producir mejores resultados la financiación debe ser a largo plazo y predecible para mantener la experiencia, las estructuras y la memoria institucional en el campo, incl. por entidades de financiación en lugar de proyectos a corto plazo.
– Actuando como “intermediarios honestos”, un consorcio de financiadores (gobiernos y organizaciones) puede coordinar los esfuerzos de financiamiento para identificar brechas y requerir más colaboración e intercambio de información entre grupos de investigación.
– Los financiadores deben incluir condiciones para garantizar el acceso global a los productos finales y el intercambio de datos, cubriendo también la financiación en etapa inicial. Es necesario seguir explorando dónde se encuentran mejores condiciones para exigir una gestión de PI favorable a la salud pública, como la concesión de licencias (por ejemplo, a través de un grupo de licencias y acceso) y el uso de sistemas abiertos de conocimiento.
-También deberían introducirse incentivos académicos alternativos a la publicación en revistas científicas a través de una nueva entidad de coordinación, diseñada para promover el intercambio de conocimientos y datos (incluidos los proyectos fallidos), con el objetivo de resolver los problemas científicos más críticos.
4. Ampliar el uso de modelos públicos y sin fines de lucro en el descubrimiento y las primeras etapas de I + D.
– El papel de las entidades públicas y sin fines de lucro debe expandirse a las fases preclínicas y de descubrimiento de la I+D de antibióticos, y debe contar con el apoyo de fondos conjuntos adicionales de filántropos y gobiernos, incluidos los países de ingresos bajos y medianos, para ampliar la propiedad.
– Sería beneficioso realizar una comparación de costos y eficiencia entre las vías sin fines de lucro y otras formas de financiar el desarrollo de medicamentos (por ejemplo, a través de incentivos para el sector farmacéutico privado).
5. Construir instituciones y redes regionales más fuertes.
– Fortalecer la colaboración y el apoyo a las instituciones y redes regionales nuevas y existentes, como los CDC regionales (Africa CDC, ASEAN CDC emergente, etc.) involucrados en I+D de antibióticos y responsables de identificar las necesidades locales, coordinar ensayos clínicos, redes de fabricantes, procedimientos regulatorios, adquisición, producción, así como orientación de política de administración integrada.
– Además, la producción, con las condiciones adecuadas, podría otorgarse en licencia a países de ingresos medios con capacidad de producción para crear propiedad.
– Múltiples regiones pueden operar en paralelo y en colaboración en un modelo global «transregional» y los organismos de coordinación regional pueden ampliarse para crear capacidad para crear un conocimiento integral para la I + D de antibióticos.
Caminos a seguir
Las causas y los efectos subyacentes de los diversos desafíos a menudo están entrelazados y directamente relacionados con los malos resultados de las inversiones y los esfuerzos actuales en I+D. En el futuro, es necesario centrarse en abordar los desafíos en las primeras etapas para mejorar los resultados finales de la I + D de antibióticos.
Los procesos políticos relevantes en los que se deben abordar estos desafíos incluyen:
– Procesos globales que pueden abordar la I+D de antibióticos y las limitaciones de acceso, p. la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre RAM en 2024, y dentro del desarrollo del “Acuerdo Pandémico” de la OMS.
– Desarrollo de políticas regionales y financiación de inversiones en I+D de antibióticos, por ejemplo, revisión de la legislación farmacéutica en la UE y establecimiento de organismos como la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) para desarrollar contramedidas médicas para la preparación ante pandemias.
– Marcos de políticas nacionales, iniciativas, planes de acción e inversiones.
La reunión de alto nivel de la presidencia sueca de la UE sobre RAM del 6 al 7 de marzo brindó una importante oportunidad para debatir entre los estados miembros y expertos sobre el papel futuro de la UE en la I+D de antibióticos. A medida que se realicen más deliberaciones en los próximos meses, ReAct llama la atención sobre la necesidad de una mejor coordinación, financiamiento específico e intercambio de conocimientos, para abordar los cuellos de botella en las primeras etapas de la I + D de antibióticos, y construir sobre modelos financiados con fondos públicos y sin fines de lucro y entidades.
Antibióticos asequibles, sostenibles y equitativos accesibles para todos los que los necesitan
El objetivo general de la I+D de antibióticos debe ser que los antibióticos eficaces sean asequibles, sostenibles y equitativamente accesibles para todos los que los necesiten. Que esto suceda o no depende de cómo se financie y coordine el desarrollo de fármacos. Los responsables de la formulación de políticas a nivel mundial, regional y nacional deberán establecer una nueva dirección para la I+D de antibióticos, proporcionar más liderazgo y estar dispuestos a probar nuevas experiencias.