ORIGINAL. Revista nº 42 Octubre 2025
Soledad Cabezón.
Cardióloga del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). Presidenta de la AAJM.
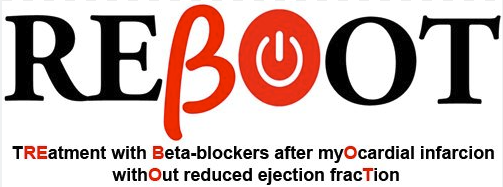
Introducción
Durante muchas décadas, los betabloqueantes han sido prescritos casi automáticamente a pacientes que han superado un infarto agudo de miocardio (IAM). Esta costumbre, arraigada en la práctica médica y respaldada por estudios de hace más de tres décadas, se instaló como una verdad absoluta: “todo infarto requiere un betabloqueante”. Sin embargo, los escenarios clínicos evolucionan, los tratamientos mejoran y, como lo demuestra el estudio REBOOT, lo que antes era incuestionable puede convertirse en un ejemplo claro de exceso de medicación actual.
El debate que plantea este estudio no es solo farmacológico, sino también ético y social. ¿Estamos utilizando los medicamentos de manera justa, basándonos en evidencia y con buen juicio? ¿O estamos atrapados en una inercia terapéutica que nos lleva a prescribir más de lo necesario, confundiendo prevención con exageración?
El estudio REBOOT: un cambio de perspectiva.
El estudio REBOOT (Tratamiento con betabloqueantes después de un infarto de miocardio sin fracción de eyección reducida), publicado en el European Heart Journal en 2024, analizó el verdadero papel de los betabloqueantes en la era moderna del tratamiento postinfarto. El estudio incluyó a más de 8.500 pacientes en España e Italia, todos con función ventricular preservada (fracción de eyección > 40%) y sin señales de insuficiencia cardíaca; la investigación más extensa realizada en Europa hasta la fecha.
Los participantes fueron divididos al azar para recibir o no betabloqueantes al ser dados de alta del hospital, y se les realizó un seguimiento durante un promedio de 3,7 años. El resultado fue evidente: no se encontraron diferencias significativas en mortalidad, nuevo infarto o ingreso por insuficiencia cardíaca entre los grupos. La tasa de eventos fue casi la misma (22,5 vs 21,7 por 1000 personas-año), y la razón de riesgo (HR 1,04; IC 95% 0,89–1,22) confirmó que no había un beneficio clínico importante.
La necesaria equidad de género que no debería ignorarse.
Un análisis secundario por género reveló un hallazgo preocupante: en las mujeres, el uso de betabloqueantes podría incluso estar relacionado con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.
Los hallazgos fueron inesperados. Después de un seguimiento de casi cuatro años, se constató que, en las mujeres tratadas con betabloqueantes, se produjeron más fallecimientos, nuevos episodios de infarto o admisiones hospitalarias por fallo cardíaco en comparación con aquellas que no los recibieron; lo que supuso un aumento del riesgo del 45 %. Por el contrario, en los hombres no se detectaron diferencias significativas entre la administración o no del medicamento.
Este efecto adverso en las mujeres se manifestó principalmente en aquellas con una función cardíaca totalmente normal y en las que fueron tratadas con dosis mayores de betabloqueantes.
Del beneficio histórico al exceso terapéutico
Los betabloqueantes revolucionaron la cardiología en los años 80, reduciendo la mortalidad en una época sin angioplastias, estatinas ni antiagregantes potentes. En aquel entonces, su efecto era innegable. Pero el progreso de la medicina ha transformado radicalmente el panorama: la reperfusión coronaria inmediata, las terapias antiplaquetarias duales y el control intensivo de los lípidos han disminuido los eventos recurrentes a niveles nunca antes vistos.
Continuar con el uso universal de betabloqueantes en pacientes con función cardíaca normal representa un retraso terapéutico. Se sigue recetando por “costumbre” más que por necesidad, en una especie de inercia clínica que convierte una práctica razonable en exceso de medicación.
La sobremedicación: un problema global con impacto clínico y social
La sobremedicación —entendida como el uso de medicamentos sin una indicación clara o sin evidencia de un beneficio neto— es una forma de injusticia sanitaria. Cada fármaco innecesario implica un costo económico, un riesgo potencial de efectos adversos y una distracción terapéutica que desvía la atención de las verdaderas prioridades del paciente.
Los efectos de los betabloqueantes tras un infarto no son triviales. Cansancio, ritmo cardíaco lento, presión arterial baja o problemas sexuales impactan en la calidad de vida, sobre todo en jóvenes o mujeres, sin aportar ventajas claras en este grupo.
Además, sumar fármacos incrementa la carga total de medicamentos (la «polifarmacia») y puede dificultar el cumplimiento de tratamientos clave, como estatinas o antiagregantes. Para el sistema de salud, implica desviar fondos a terapias redundantes, limitando el acceso equitativo a medicinas esenciales.
Uso sensato de fármacos: más allá de los datos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve el uso racional de medicamentos, que implica usar cada fármaco solo si hay evidencia científica que lo justifique, en la dosis correcta, el tiempo necesario y al menor costo posible. El estudio REBOOT muestra cómo un uso «por protocolo» puede alejarse de esto y perpetuar el exceso.
El uso racional es técnico, pero también ético y social. Implica saber que recetar más no siempre es mejor. En el infarto, la evidencia actual exige personalizar la terapia: los betabloqueantes deben reservarse para quienes los necesitan (pacientes con problemas en el corazón, arritmias o insuficiencia cardíaca) y no usarse de forma rutinaria.
Lecciones del REBOOT para un acceso justo a fármacos
- La prescripción debe basarse en la evidencia.
- El REBOOT nos obliga a repensar la costumbre médica y con ello las guías clínicas y protocolos.
- Dejar de recetar es una forma de justicia sanitaria: reducir fármacos innecesarios libera dinero y personal para asegurar el acceso a tratamientos realmente efectivos.
- Menos tratamiento puede ser más beneficioso: en medicina, quitar un fármaco innecesario puede ser tan bueno como empezar uno. Dejar de recetar de forma responsable es parte de la atención integral.
- Importancia de la equidad de género en la evidencia: los hallazgos de mayor riesgo en mujeres deben impulsar ensayos clínicos con análisis por sexo y estrategias terapéuticas específicas.
- Educación y cultura médica: la formación de los profesionales debe incluir la revisión crítica de la evidencia y la ética del uso racional, para evitar que la costumbre reemplace al juicio clínico.
Conclusión: hacia una medicina más justa y sostenible.
El estudio REBOOT no solo cuestiona una idea fija en cardiología, sino que también muestra la necesidad de la revisión crítica de “dogmas” en medicina, especialmente cuando el contexto terapéutico ha cambiado, y con ello nuestras prácticas desde el punto de vista del uso racional y el acceso justo a los medicamentos.
Recetar sin un beneficio comprobado es una forma de injusticia, porque consume recursos y expone a los pacientes a riesgos que se pueden evitar. En cambio, usar la evidencia con criterio, evaluar la necesidad individual y promover la desprescripción son actos de responsabilidad médica y social.
El futuro de la terapéutica está en recetar menos, pero mejor. El REBOOT nos recuerda que la medicina basada en evidencia no consiste en añadir tratamientos, sino en discernir cuáles siguen siendo realmente necesarios. Solo así podremos avanzar hacia una atención sanitaria más justa, sostenible y centrada en las personas.
Referencias
- REBOOT Trial Investigators. European Heart Journal, 2024.
- European Society of Cardiology. “Beta-blockers did not reduce cardiovascular events in selected heart attack patients in the REBOOT trial.” ESC Press Release, 2024.
- CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares). Inside Science: The REBOOT Study, 2024.
- OMS. “Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales.” Ginebra, 2021.
- TCTMD, 2025. “Mixed results for beta-blockers post-MI with preserved EF.
- Betabloqueantes tras el infarto de miocardio: efectos según sexo en el ensayo REBOOT, European Heart Journal , 2025, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf673
