ORIGINAL. Revista nº 37, Marzo 2025
Luis Montiel.
Catedrático jubilado de Historia de la Ciencia.
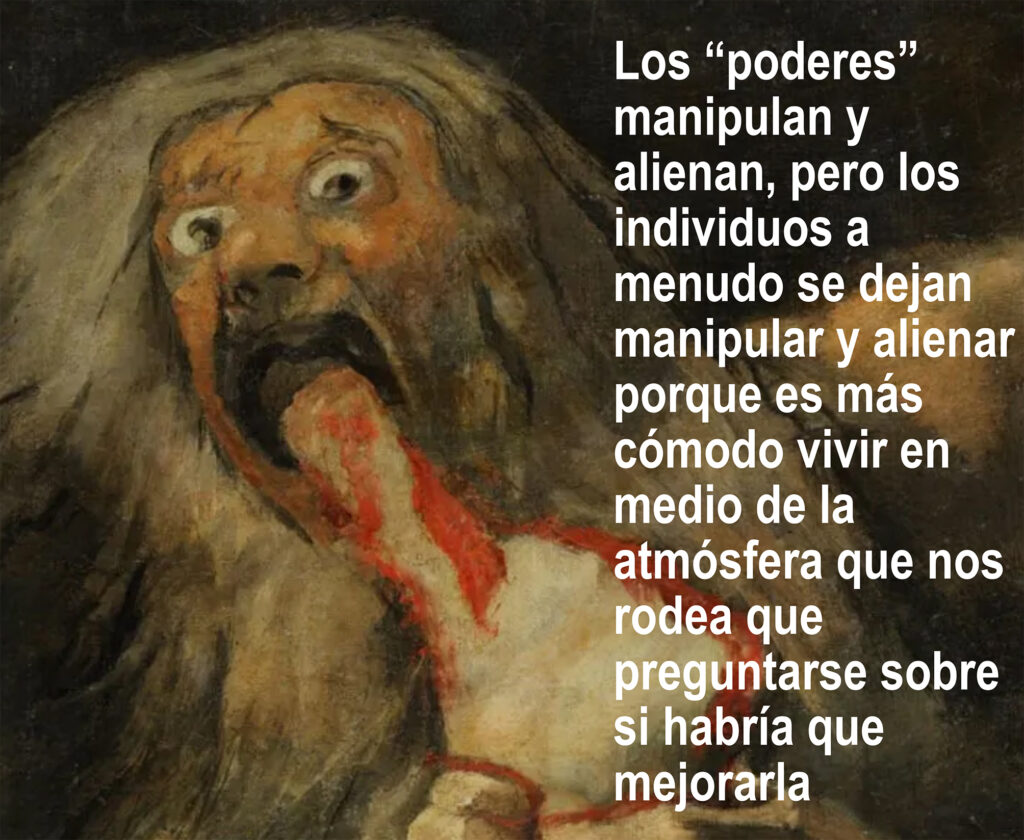
La historia se ha convertido en la Gran Reprimida. En tiempos de Freud la Gran Reprimida era la sexualidad, y era la creadora del fermento interno de las psiconeurosis.
James Hillman, “An Aspect of the Historical and Psychological Present”, en Senex and Puer.
Levantar la represión, hacer consciente
Los seres vivos desarrollamos nuestra existencia en el seno de un medio material del que generalmente no somos conscientes. Quienes habitamos la superficie de la tierra compartimos un medio gaseoso denominado atmósfera. Aunque no lo percibamos, esa masa gaseosa ejerce sobre nosotros una presión, denominada, lógicamente, presión atmosférica. Los que moran bajo el agua están adaptados a la que corresponde a dicho medio, la presión hidrostática. Ni unos ni otros podemos vivir, salvo en condiciones artificiales, en ausencia de la fuerza física propia del correspondiente medio. Los seres humanos, maestros del artificio -o del artefacto- podemos invadir el medio acuático, aunque sobrepasado determinado nivel de presión hidrostática -como bien saben los buceadores profesionales- hemos de someternos a descompresión. Pero en el medio que nos es natural, y precisamente por eso, solemos ignorar que estamos sumergidos en un fluido que nos condiciona. Esto es algo que ocurre en igual, incluso en mayor medida, con otro medio más sutil, impalpable, hablando con propiedad, en el que, segundo a segundo, vivimos inmersos: la historia.
¿Quién no tiene conciencia de la existencia de la historia? Nadie, sin duda; pero sospecho que la mayoría no llega a comprender, quizá durante toda su vida, que la historia está ahí, a su alrededor, en cada destello de la existencia, exactamente igual que el aire atmosférico. En ese sentido el llamado contexto histórico es, también, contexto biológico, como lo es el reconocido “contexto social”, al fin y al cabo, mera parte de aquel. Los seres humanos vivimos en el seno de una atmósfera histórica; y, por extensión, también la naturaleza entera, por obra sobre todo nuestra.
Esta introducción viene a cuento por las características de la colaboración que se me ha solicitado para este número de la revista: debe ofrecer una visión amplia que permita dar una dimensión igualmente abierta de los problemas concretos que conciernen al problema fundamental, el acceso justo al medicamento, y estar orientada fundamentalmente a los lectores más jóvenes, esos que, tanto por razones cronológicas -escasez de tiempo vivido, de experiencia- como por las que me atrevería a llamar “cronopáticas” -la aceleración de la vida, la sobrecarga laboral- tienen más difícil el acceso a la experiencia ajena, a expensas, sobre todo, de la lectura y el estudio de la Historia. Con esta brújula ante los ojos he redactado las líneas que siguen.
Algo va mal
La existencia de esta revista nace del reconocimiento de que algo va mal en el mundo de la medicina, y la de este artículo en la convicción de que eso que va mal tiene, en parte, que ver con la represión de la Historia, o al menos con el desconocimiento del abrumador papel que tiene en nuestras vidas, lo que nos ha vuelto -tomando prestado, y con matices, el diagnóstico de Hillman- “psiconeuróticos”; enfermos, en cualquier caso. ¿Qué mejor guía, para empezar a liberar a la Historia de esa “Gran Represión”, que un libro de historia cuyo título es Algo va mal? Su autor, el historiador británico Tony Judt, analiza en él los síntomas de decadencia presentes en las sociedades occidentales y sus causas, pero para mi propósito lo más valioso del mismo son las citas de pensadores, predominantemente economistas, que constituyen importantes jalones del pensamiento liberal capitalista.
Todavía en el siglo dieciocho la apología de la riqueza no estaba reñida, al menos idealmente, con un cierto respeto humano. En su libro de 1759, The Theory of Moral Sentiments, Adam Smith advertía:
Esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos, y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde, es la principal y más extendida a causa de corrupción de nuestros sentimientos morales.
Dado el entusiasmo que cunde hoy en día entre un enorme número de jóvenes -y no tan jóvenes- en torno a la figura de Elon Musk, no me sorprende que resulte deseable no ya desconocer, sino reprimir la historia; y la filosofía; y, en general, el pensamiento crítico.
En la siguiente centuria, ya en pleno auge del capitalismo, había quien seguía pensando, o al menos diciendo lo mismo. John Stuart Mill:
La idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva.
Pero en el siglo veinte había dejado de ser necesario andarse con melindres. Escuchemos a uno de los maestros de nuestros liberales, Friedrich Hayek:
Hemos de afrontar el hecho de que el mantenimiento de la libertad individual es incompatible con la plena satisfacción de nuestra visión de la justicia distributiva.
¿Cómo hay que leer esta sentencia? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Tal como viene redactada o a contrapelo? La libertad individual… Lo de las cañas que puede uno tomarse, ya me entendéis. Y donde hay incompatibilidad hay conflicto, lucha.
¡Claro que no es esto lo único que ha conocido el siglo veinte! Un importante protagonista, hasta el punto de tener un papel de autor en ella, John Maynard Keynes, aportó un punto de vista diferente al que comenzaba a hacerse dominante, después de diagnosticar lo que, a su parecer, iba mal:
En vez de utilizar sus recursos técnicos y materiales, que habían experimentado un incremento extraordinario, para construir una ciudad maravillosa, los hombres del siglo diecinueve construyeron suburbios deprimentes (…) [que], según los criterios de la empresa privada, eran “rentables”, mientras que la ciudad maravillosa, pensaban, habría sido una extravagancia que, en la estúpida jerga de la moda financiera, habría “hipotecado el futuro”(…) La misma regla de cálculo económico autodestructivo gobierna todos los ámbitos de la vida. Destruimos la belleza del paisaje porque los esplendores de la naturaleza, de los que nadie se ha apropiado, carecen de valor económico. Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos.
Pero ya sabemos con qué desprecio hablan hoy los entendidos -los entendidos poderosos- del modelo económico keynesiano, que, por ejemplo, trajo al mundo el National Health Service, desmantelado en los años ochenta en nombre del Progreso y del Mercado.
Hasta aquí, los influencers. Pero la historia la hacen todos los seres humanos; con un reparto desigual, lo concedo, aunque señalando que, desde que existen los regímenes democráticos, ya no es tan fácil esconderse detrás de los nombres de los próceres. ¿Quién puso en el pasado, quién ha puesto en la actualidad en el poder a esos que estáis evocando?
El verdadero protagonista de la Historia
¿Ha sido -pongamos por caso, para no salirnos de este menguado guion- Friedrich Hayek quien nos ha situado dónde estamos? Sociólogos con formación histórica y filosófica -como debe ser- se hicieron una pregunta semejante cuando les tocó enfrentarse al cataclismo nazi. Los autores de la Escuela de Frankfurt, que partían del pensamiento marxista, intentaron comprender lo que estaba sucediendo en el mundo del que formaban parte, la Europa occidental del primer tercio del siglo veinte; algo que les parecía amenazador. Con menguada esperanza escribía estas líneas Max Horkheimer en 1930:
Ante esto que ahora amenaza con tragarse a Europa y tal vez al mundo, nuestra obra está esencialmente diseñada para preservar cosas a lo largo de esta noche que se avecina: una especie de mensaje en una botella.
Mi libro guía para este apartado, del que procede la cita precedente, es Gran Hotel Abismo. Biografía coral de la Escuela de Frankfurt, de Stuart Jeffries. Creo que sería de lectura obligada para quien pretenda vivir conscientemente en la atmósfera histórica que nos ha tocado compartir y ejecutar; pues ya nadie que “respire” será del todo inocente. De momento me conformaré con transmitir lo esencial para nuestro objetivo.
En 1929 Horkheimer y Fromm lanzaron un proyecto para llevar a cabo investigaciones empíricas encaminadas a identificar las actitudes conscientes e inconscientes de la clase obrera alemana hacia las figuras autoritarias. Aunque el estudio jamás se completó, esta investigación de orientación psicoanalítica concluyó que los obreros alemanes deseaban inconscientemente su propia dominación. Se estaban alistando, no para la revolución socialista, sino para el Tercer Reich.
Cabe imaginar cuál sería el sentimiento que embargó a ambos pensadores, cuyas raíces ideológicas se situaban en la obra de quien creyó que el proletariado, y más concretamente el alemán, sería el protagonista del cambio social que no podía por menos de advenir. Los hechos demostraron que, de los dos pronósticos -el de Marx y el del estudio de la Escuela- el segundo era el acertado. ¿Qué había fallado en el análisis del filósofo?
La respuesta, a la luz de lo sucedido, debe ser: el idealismo, especialmente referido al sujeto de la historia. En el polo opuesto debemos situar la opinión de un escritor convertido en “autor maldito” después de la segunda Guerra Mundial por su antisemitismo y su alineamiento con los postulados del nazismo (asunto necesitado de matices que aquí no pueden tener cabida); me refiero a Louis Ferdinand Céline. Roberto Calasso nos ha transmitido estas declaraciones suyas:
He visto a los hombres en acción cuando saben que no están solos, que pueden diluirse, disimularse en una masa que los engloba y supera, una masa formada por miles de rostros como los suyos. Se alegará que la responsabilidad es de quien los arrastra, los azuza, los hace bailar como una serpiente alrededor de un bastón, y que las muchedumbres no son conscientes de sus actos, su dirección ni su futuro. Es mentira. Lo cierto es que la muchedumbre en sí es un monstruo, un enorme cuerpo que se engendra a sí mismo, compuesto de miles de otros cuerpos pensantes. Y también sé que no hay muchedumbre feliz. Detrás de las sonrisas, las risas, las músicas y los eslóganes hay sangre que se calienta, sangre que se agita, sangre que gira y enloquece al verse revuelta y removida en su propio torbellino.
También en este fragmento hay análisis, a la vez empírico y psicológico, como pretendían Horkheimer y Adorno, tomado directamente sobre el terreno -participación en la Primera Guerra Mundial, colaboración con la Gestapo y huida de Francia con el ejército alemán en retirada en la Segunda-. En una carta al historiador del arte y antifascista militante Élie Faure, Céline, domeñando en parte su rabia -al menos hasta el final de la cita-, no deja de reafirmar su escepticismo:
En todo esto la desgracia es que no existe un pueblo en el sentido conmovedor en que usted lo entiende. No hay explotadores y explotados y cada explotado no quiere sino volverse explotador. No entiende nada más. El proletariado heroico, igualitario, no existe. Es un sueño vacío, una patraña. De ahí la inutilidad, la bobada absoluta, nauseabunda de todas esas imágenes imbéciles. El proletariado vestido de azul, el héroe de mañana y el malvado capitalista engreído con su cadena de oro son basura tanto el uno como el otro.
La personalidad del autor de esta descalificación podría hacer pensar que exagera; más aún, que calumnia de forma genérica. Y ciertamente algo de eso hay, pero apenas es preciso remitirse a la experiencia de cada cual para comprender que en medio de ese flujo de veneno se encuentra algo que nos inquieta por resultarnos tristemente familiar; algo sobre lo que también se pronuncian personas que no hablan desde el odio. Alguien, por ejemplo, tan poco sospechoso de extremismo de cualquier color como el filósofo estadounidense John Dewey:
El grave peligro para nuestra democracia no es la existencia de estados totalitarios extranjeros. Es la existencia en nuestras actitudes personales y en nuestras propias instituciones de condiciones que han concedido una victoria a la autoridad, disciplina y uniformidad externas y a una dependencia de El Líder en países extranjeros. El campo de batalla se halla por tanto también aquí, dentro de nosotros y de nuestras instituciones.
Como balance de su estudio sobre la Escuela de Frankfurt, Stuart Jeffries sostiene esta misma idea:
El fascismo había sido derrotado en Alemania, pero el tipo de personalidad que lo sostuvo había sobrevivido. La idea de que aquellos con mayores probabilidades de ser seducidos por los líderes fascistas eran pueriles fue un tema presente por largo tiempo en la obra de Adorno antes de su regreso a Alemania. Pero otro tema importante de la escuela de Frankfurt después de la guerra, que escandalizó especialmente a quienes habían combatido con los Aliados en contra de los nazis, fue el de los paralelos entre cómo controlaban al pueblo alemán los nacionalsocialistas y cómo los aparentemente libres ciudadanos de Estados supuestamente democráticos liberales como el de Estados Unidos eran privados de lo que ellos consideraban sus derechos colectivos inalienables, la libertad y la autonomía. En un simposio de psicoanalistas y sociólogos celebrado en San Francisco en 1944, antes de su regreso a Europa, Adorno se había referido al éxito de la propaganda fascista afirmando que simplemente “asume a la gente como lo que son, a saber, verdaderos hijos de la cultura de masas estandarizada de hoy, a quienes en gran medida se ha privado de su autonomía y espontaneidad”.
Los “poderes” manipulan y alienan, pero los individuos a menudo se dejan manipular y alienar porque es más cómodo vivir en medio de la atmósfera que nos rodea que preguntarse sobre si habría que mejorarla. No todos tenemos el mismo grado de responsabilidad, pero todos somos responsables, de manera que a cada cual le compete, por lo menos, dejar de mirar hacia otro lado. Por eso no se puede prescindir de la historia.
La vergüenza tiene que cambiar de bando
Más que una consigna, lo que sin duda es, la afirmación feminista que acabo de tomar prestada también es -o al menos implica- un diagnóstico psicosocial que puede y debe extenderse a otras áreas de la convivencia. Puede y debe hacerse, además, con urgencia, ante la realidad que en los últimos meses, años incluso, vemos desplegarse ante la estuporosa mirada de Occidente. De nuevo el odio moviliza más, mucho más que el amor, la mentira más que la verdad, la violencia bruta más que la mano tendida no solo de manera solidaria, sino también inteligente.
Nuestras sociedades han emprendido ya el camino hacia modos de coexistencia bien conocidos por cualquiera que haya tenido acceso, aunque sea de manera superficial, a la historia de la parte del mundo en la que vive. Cada vez más seres humanos realizan elecciones -no me refiero solamente a las ceremonias democráticas que llevan este nombre- profundamente irracionales y no menos auto que heterodestructivas. Y lo más triste es que quienes son conscientes de esa deriva se comportan con un conformismo que a veces parece puro fatalismo; como si no hubiera otra posibilidad; como si no se pudiera hacer nada.
Desde hace algunos años vengo leyendo reflexiones inteligentes acerca del fracaso de los intelectuales -en el sentido más genérico del término- a la hora de conseguir hacerse entender por la mayoría del “pueblo”, o del electorado. Los demócratas estadounidenses son vistos por los blue collar workers como unos estirados elitistas que no comprenden las necesidades de su clase porque viven en el limbo; un limbo que, además, se percibe como envidiablemente cómodo. Que, por ejemplo, defiendan la enseñanza y la sanidad pública parece, según ese punto de vista, que no tiene nada que ver con el bienestar de los menos favorecidos. Y lo peor es que esos intelectuales enuncian sus reflexiones en tono plañidero, culpabilizador incluso, como pidiendo perdón por no haber sabido “hacer pedagogía”.
Como si hubiera que sentir vergüenza por pensar, por ser “un intelectual”; y como si, en consecuencia, hubiera que pedir perdón y humillarse -descender- hasta el nivel del acusador, quizá también acosador: “claro, es que con esta minifalda que llevo…”.
Pero las portadoras de minifalda, y de cualquier otro atuendo, nos marcan el camino. La vergüenza tiene que cambiar de bando: “el problema no es que yo sea un intelectual -que «lleve minifalda»- sino que tú eres un burro y te mereces que te aten al palo de una noria”. Sobre todo, antes de que te hagas daño, lo que generalmente no sucede sino después de que se lo hayas hecho a terceros.
Evidentemente no me refiero a caer en la violencia, ni en la represión propiamente dicha, sino en llamar a las cosas por su nombre, apeándose de un paternalismo más o menos consciente que -este sí- es un pecado del intelectual contemporáneo, que a veces confunde convicción militante con superioridad desdeñosa, cuando no siente vergüenza por la buena suerte que ha tenido al encontrarse donde se encuentra. Hay una gran distancia entre agredir con una porra y decirle a alguien, con argumentos, que es tonto o se lo hace. Y cuando eso implica un serio peligro para todos hay que intentar que la vergüenza cambie de bando
Puede costar algún golpe, pero ¿quién ha dicho que sea fácil? Tampoco lo está siendo para las mujeres. La otra opción es que algún día esos que hoy se limitan a despreciar la inteligencia lleguen a condenar a trabajo esclavo a cualquiera que lleve gafas y no tenga callos en las manos como -¿recordáis?- hicieron los jmer rojos no hace tanto tiempo. Y si algo así ocurre no habrá salido de la nada, sino de la… atmósfera.
Empecemos por mirarnos en el espejo:
En una triste tarde de fin de siglo y milenio, en una habitación bien amueblada y mal iluminada por la pantalla azulada de un televisor sintonizado en un canal muerto, dejamos de creer en la Historia. De repente, nuestras existencias como occidentales quedaron restringidas, cada una de ellas se convirtió en un asunto privado, en una soledad planetaria. Empezamos a medir cada experiencia con la vara corta del presente, una vara en la que los grandes escenarios de la existencia individual y colectiva no tienen cabida. Perdimos la capacidad de sentirnos recorridos por un tiempo grande que viene de lejos y apunta lejos. Nos volvimos sordos a la voz que en momentos de desesperación nos animaba susurrando: “ten valor, adelante, no eres el primero, no eres el último, no estás solo; a tu lado marchan legiones de seres humanos que vivieron y murieron antes de que tú nacieras, y a tu lado marcha una multitud aún más numerosa, la de las mujeres y los hombres que todavía no han nacido”.
Antonio Scurati
Referencias bibliográficas
CALASSO, Roberto. La actualidad innombrable. Barcelona, Anagrama, 2018
JEFFRIES, Stuart. Gran Hotel Abismo. Una biografía coral de la Escuela de Frankfurt. Madrid, Turner, 2018.
JUDT, Tony. Algo va mal. Madrid, Taurus, 2010.
SCURATI, Antonio. Fascismo y populismo. Mussolini hoy. Madrid, Debate, 2024.
