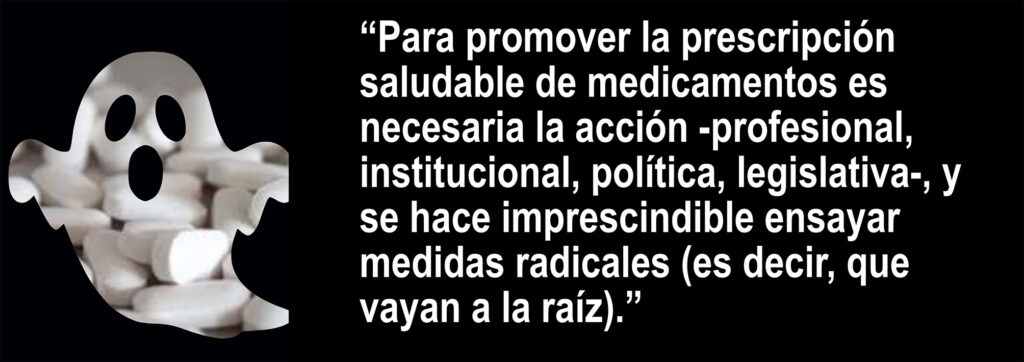ORIGINAL. Revista nº 42 Octubre 2025
Joan Ramon Laporte.
Farmacólogo clínico.
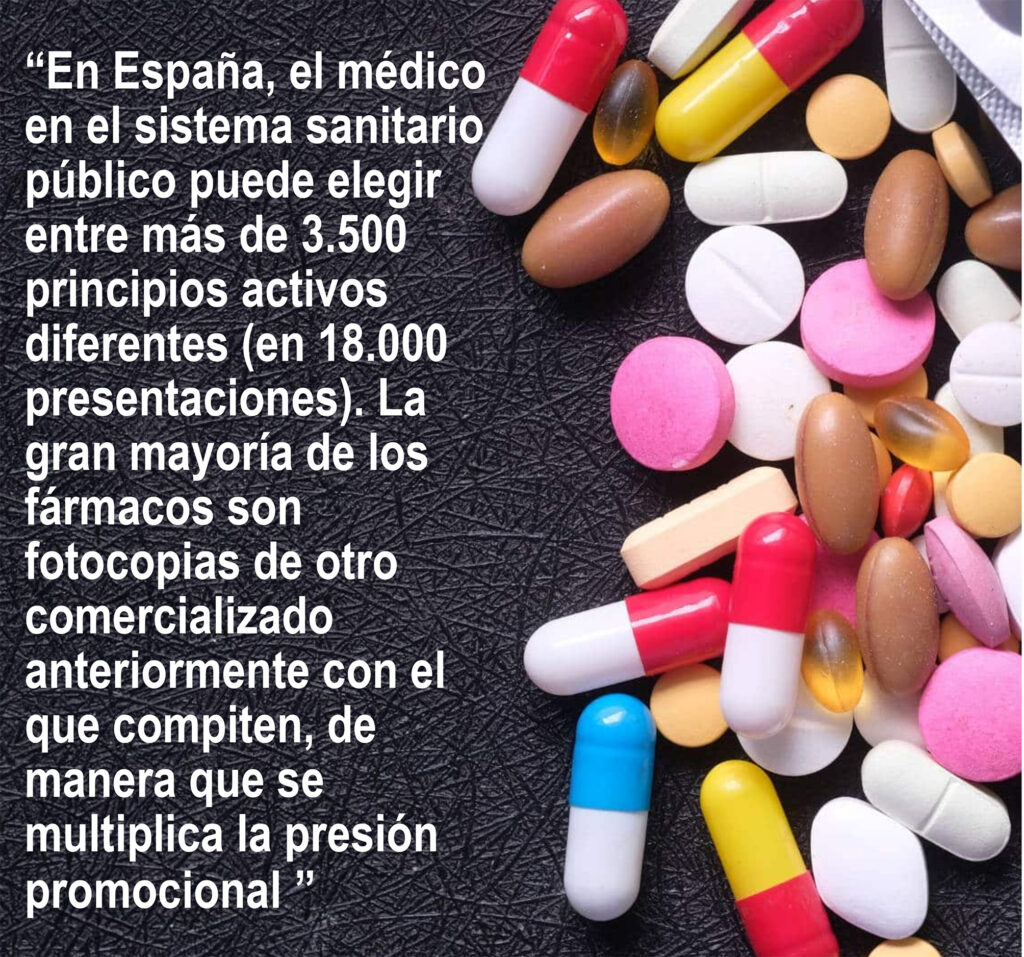
Ponencia presentada en el Seminario de Innovación en Atención Primaria 2025, “Medicamentos, salud y sistemas sanitarios”, celebrado en Madrid los días 23 y 24 de septiembre.
Los sistemas sanitarios públicos con cobertura universal nacidos al final de la Segunda Guerra Mundial fueron una conquista social. Conquista que generó una enorme expectativa de mercado que no tardó en hacerse realidad 2. El derecho a la atención a la salud es suplantado por el mercado de la sanidad.
Los artículos adjuntos de Luz Vázquez y Ermengol Sempere describen magníficamente el contexto y los múltiples mecanismos que usa el mercado para promover el consumo de medicamentos. El mercado se ha apropiado de la gestión del conocimiento en el sistema sanitario y ha modificado sus prioridades y su práctica, con los consiguientes efectos sobre la economía del sistema. Menos reconocidos son los efectos de la sanidad mercantilizada sobre la salud pública.
¿Una empresa de conocimientos?
Idealmente, el sistema sanitario puede ser descrito como una “empresa de conocimientos”, un lugar en el que se genera conocimiento y donde las decisiones que se toman se basan (teóricamente) en los conocimientos. En relación con la prescripción de medicamentos, hay por lo menos tres problemas.
Uno, que casi todos los datos y la información que conforman el conocimiento son producidos por la industria.
El segundo, que la información sobre la que se basa el conocimiento -con el envoltorio atractivo de un lenguaje aparentemente científico (ensayo clínico, riesgo relativo, eficacia, seguridad, evidencia, etc.)- es sesgada, a menudo fraudulenta y, en ocasiones, inventada.
El tercero, que las prioridades y formas de organización del sistema sanitario son consecuencia de la ideología dominante en un sistema capitalista, en el cual las prioridades del mercado están por encima de las de la gente, de manera que las concepciones sobre salud y enfermedad dominantes en la sociedad y en el sistema sanitario son distorsionadas y moldeadas por las prioridades del mercado. La ampliación de criterios diagnósticos de todas las patologías es una buena muestra de ello.
En relación con los fármacos, la investigación clínica sobre la que se sustenta su autorización regulatoria (ensayos clínicos y otros estudios) es tendenciosa en su concepción (orientada sobre todo al producto, más que al paciente), con sesgo sistemático de publicación, y demasiado a menudo fraudulenta o incluso inventada. La novedad comercial es presentada como una verdadera innovación terapéutica, con el mantra “seguro y eficaz”. En realidad, la “eficacia” que conduce a la autorización de un nuevo fármaco por el regulador no suele ser más que una diferencia estadísticamente significativa respecto a placebo sobre una variable de dudosa significación clínica (hemoglobina glicosilada en diabetes de tipo 2, colesterol en riesgo cardiovascular, densidad mineral ósea en relación con el riesgo de fractura, etc.). En ocasiones ni eso: cada día es más frecuente la autorización de fármacos evaluados en estudios que carecen siquiera de grupo control.
Muchos fármacos presentados como grandes avances han resultado ser fiascos. Recordemos la cinaricina y los gangliósidos en los años ochenta, la calcitonina y el tratamiento hormonal sustitutivo en los noventa, los coxibs en los 2000, la rosiglitazona y el oseltamivir en los 2010.
No se trata de excepciones. Medicamentos que son objeto del mayor número de prescripciones en la actualidad no han mostrado más que ligeras diferencias, estadísticamente significativas (casi siempre sobre una variable subrogada), pero clínicamente irrelevantes, en ensayos clínicos controlados con placebo3. Ejemplos bien conocidos son los fármacos ISRS para la depresión, las estatinas para el riesgo cardiovascular, o los bisfosfonatos, anticuerpos monoclonales y otros para la prevención de fracturas. Otros, simplemente no han mostrado superioridad sobre placebo: los analgésicos opioides son ineficaces para el dolor crónico, la gabapentina y la pregabalina no se diferencian de placebo en el dolor de espalda por supuesta radiculopatía, la quetiapina es ineficaz en el insomnio…
El consumo de medicamentos aumenta sin cesar. Los más de 1.000 millones de recetas anuales a cargo del SNS reflejan 1.000 millones de decisiones basadas en el conocimiento.
Casi un 10% de la población consume cinco o más fármacos de manera concomitante y continuada. De cada 10 ciudadanos, tres toman algún psicofármaco, tres un omeprazol, y dos un medicamento para el colesterol. Cada problema, real o no, recibe su tratamiento. La polimedicación crece de manera galopante. Entre los mayores de 70 años, la mitad toma cinco medicamentos o más. La mitad (generalmente, una mujer) recibe algún psicofármaco cada año. En esta franja de edad, una de cada cuatro personas toma un fármaco para la “depresión”, también una de cada cuatro toma un medicamento para dormir, y una de cada 10 un neuroléptico. Es frecuente el consumo simultáneo de dos o tres psicofármacos. La mayoría de estas prescripciones son clínicamente innecesarias, una buena parte son sencillamente temerarias4. La mal llamada medicina basada en pruebas invita al médico a considerar las patologías en lugar de las personas. No hay pruebas ni ensayos clínicos que hayan demostrado los efectos beneficiosos de tomar cinco o más medicamentos al día. Lo que sí se sabe es que la polimedicación aumenta el riesgo de sufrir alguna enfermedad que obligue a ir a un servicio de urgencias, de ser ingresado en un hospital o de declive funcional.
Las consecuencias son graves. Un 15 a 20% de las visitas a servicios de urgencias son atribuibles a efectos adversos de medicamentos (EAM), cuya prescripción tendría que haber sido evitada en dos terceras partes de los casos5. De los más de 5 millones de ingresos hospitalarios anuales en España, entre 500.000 y 800.000 son atribuibles a EAM. Uno de cada cinco pacientes hospitalizados sufre un EAM potencialmente grave. El número anual de muertes en hospital atribuibles a EAM es como mínimo de 16.0006. Los neurolépticos en personas mayores causan miles de muertes al año7. Cada año en España ocurren decenas de miles de casos de hemorragia grave causadas por medicamentos que a menudo el paciente no necesitaba. De los 60.000 casos anuales de fractura de fémur, 15.000 son atribuibles a medicamentos, la mayoría de ellos innecesarios o contraindicados en quienes los recibían. La lista es interminable: una proporción significativa de los casos de neumonía, cáncer, infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, insuficiencia renal, diabetes, deterioro cognitivo y demencia son atribuibles a EAM. Centenares de miles de personas -quizá un millón- han sufrido alteraciones de su sexualidad causadas por fármacos. No sabemos cuántos casos de violencia, agresión y suicidio son atribuibles a los fármacos ISRS y otros8.
Demasiado a menudo el origen farmacológico de la enfermedad es desconocido por el médico, escasamente concienciado por su formación y por su empresa (el sistema sanitario) para sospecharlo, evaluarlo y corregirlo.
La gestión del conocimiento sobre los medicamentos
En España, el médico en el sistema sanitario público puede elegir entre más de 3.500 principios activos diferentes (en 18.000 presentaciones). La gran mayoría de los fármacos son fotocopias de otro comercializado anteriormente con el que compiten, de manera que se multiplica la presión promocional. Es decir, el propio sistema sanitario siembra el caos en la gestión del conocimiento, pues se hace imposible una selección bien informada del que es más adecuado para cada paciente.
La influencia del mercado lo tiñe todo: enseñanza de pregrado, formación especializada, sociedades médicas, gestores del sistema, reguladores, medios de comunicación y políticos. La gestión del conocimiento es esencial y, sin embargo, es dejada en manos de una industria que dedica a promoción comercial tres o cuatro veces lo que dedica a investigación y desarrollo.
La información sobre nuevos y viejos medicamentos que llega al médico es generada por la industria farmacéutica. Se entiende que un vendedor nunca subraye las debilidades o inconvenientes de su producto. Pero no se entiende que el sistema sanitario no lo haga, y compre humo a precio de oro.
El mercado de los medicamentos es atípico en un aspecto fundamental. El vendedor es único, pero el comprador resulta que son tres: uno -el prescriptor-, decide lo que se compra pero no consume ni paga; otro -el paciente-, consume y no paga (de manera directa) o paga poco, y un tercero -el sistema financiado con los impuestos, es decir, la ciudadanía-, ni decide ni consume, pero paga. Se trata de una situación mucho más favorable para el vendedor que la tradicional ley de la oferta y la demanda. La empresa de conocimientos “sistema sanitario” no tiene un departamento centralizado de compra de sus materias primas (entre ellas, los medicamentos); centenares de miles de profesionales son los que deciden de manera individual la adquisición de las materias primas. Ninguna empresa permitiría que quienes en ella deciden la adquisición de materias primas reciban dinero en efectivo o en especie (viajes, etc.) de los suministradores de aquella.
Estos profesionales están sometidos a un intenso bombardeo de promoción comercial. Una promoción cuyo coste alcanza en un año cifras superiores al coste de todos los anuncios en todas las cadenas de televisión convencional de todos los productos, sean automóviles, alimentos, perfumes, etc., si se contabilizan los gastos de personal. La presión promocional es tan potente y, a la vez, sutil, que muchos médicos no son conscientes de su influencia. Aunque no reciban a los representantes comerciales de los laboratorios, su influencia es un aroma anestesiante que penetra por todas partes. El lenguaje parece científico, pero deforma hasta la mentira: el concepto de “eficacia” como garantía de mejoría o curación, la exageración de factores de riesgo, la invención de enfermedades, el desdén, la minimización y la ocultación de los efectos adversos, en definitiva, la invitación a ser un médico-robot que aplica las recomendaciones de las guías de práctica clínica del mismo modo a todos los pacientes, cree que todos los problemas tienen su “solución” farmacológica y prescribe la misma dosis a una persona de 50 kg. que a una de 100.
Qué se puede hacer
Me parece oportuno y necesario debatir y proponer medidas que podrían limitar la influencia del mercado sobre la prescripción y el consumo de medicamentos, así como sus nefastas consecuencias.
En primer lugar, es necesaria una normativa sobre las relaciones con la industria de profesionales, sociedades médicas, instituciones públicas (y sus fundaciones) y privadas (jornadas, reuniones y campañas informativas de instituciones y hospitales públicos). Por ejemplo, se podrían explorar nuevas formas de contrato que excluyan explícitamente la aceptación de ingresos (en efectivo o en especie), a cambio de beneficios que estimulen la formación continuada independiente de la industria.
En segundo lugar, me parece necesario definir unos objetivos básicos. Está claro que hay que garantizar el acceso a todos los tratamientos que los pacientes necesiten. Pero cuando constatamos que el sistema sanitario es un importante generador de enfermedad, incapacidad y muerte, la prioridad en este campo debe ser promover la prescripción saludable: retirar los medicamentos ineficaces y los innecesarios para el paciente, evitar las dosis elevadas y las duraciones excesivas, ajustar los tratamientos existentes y, en general, evitar la prescripción por reflejo espinal.
Hay muchas posibilidades y oportunidades para que la prescripción de medicamentos en el SNS sea más saludable9. Para ello, hay que revisar las políticas de investigación clínica, impulsar decididamente la selección de medicamentos en el conjunto del SNS, prohibir la actividad comercial en los centros del SNS, establecer sistemas de información sobre medicamentos y terapéutica propios del SNS, que la formación continuada sea desarrollada al margen de la industria farmacéutica y sin interferencias comerciales, todo ello unido al desarrollo de una cultura de evaluación de los resultados en salud.
Investigación clínica en terapéutica
No es una buena noticia que España sea líder europeo en la realización de ensayos clínicos, como señala triunfalmente Farmaindustria10. La prioridad en investigación terapéutica no es vender pacientes/ciudadanos como mercancía a empresas que desarrollan fármacos que raramente son verdaderas innovaciones. Los ensayos clínicos -un paso imprescindible en la evaluación de intervenciones terapéuticas- se realizan en poblaciones seleccionadas, son de corta duración y generalmente controlados con placebo, evalúan dosis excesivamente altas, y carecen de poder estadístico para identificar efectos adversos; no orientan sobre la terapéutica. Además, son objeto de publicación selectiva, manipulación, fraude e incluso pura invención. Los ensayos clínicos no producen “evidencias”, son solo hipótesis en el mejor de los casos.
La prioridad de la investigación promovida por el sistema sanitario debe ser comprobar la efectividad y la seguridad de los nuevos fármacos ofrecidos por las compañías en la práctica clínica real, en comparación con otros tratamientos disponibles, con especial atención al efecto de la dosis, con evaluación de efectos a largo plazo. Más que la salud del medicamento debe evaluar cómo los pacientes se sienten, funcionan y sobreviven. Esta es una responsabilidad del sistema sanitario, especialmente urgente con los fármacos oncológicos y para enfermedades minoritarias, aunque también necesaria cuando un nuevo fármaco puede parecer mejor que los anteriormente disponibles.
Selección de los medicamentos
Nunca se ha demostrado que disponer de un número ilimitado de medicamentos mejore la salud de la población. Al contrario, los medicamentos no esenciales11 causan confusión a todos los niveles de la cadena del medicamento (regulación, financiación, prescripción, dispensación y consumo). La selección de medicamentos no es un ejercicio de austeridad, sino de inteligencia clínica e institucional. Permite concentrar el conocimiento en lo realmente importante. La Guía Terapéutica para Atención Primaria de semFYC, por ejemplo, aborda más de 400 problemas de salud en atención primaria, para los que propone varias alternativas, aunque en total no cita más de unos 400 fármacos diferentes. Si se excluyeran los medicamentos superfluos de la financiación, se reduciría en gran medida la presión comercial.
Información relevante y orientada a la prescripción saludable
La Ley del Medicamento12 prevé en su artículo 77 (“Garantías de las administraciones públicas”) que “las administraciones públicas competentes en los órdenes sanitario y educativo dirigirán sus actuaciones a instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente que asegure a los profesionales sanitarios información científica actualizada y objetiva de los medicamentos y productos sanitarios”, y, entre otros, que “promoverán la publicación de guías farmacológicas y/o farmacoterapéuticas para uso de los profesionales sanitarios”. El incumplimiento de este precepto por las instituciones del estado es clamoroso.
Médicos prescriptores y pacientes deben recibir información sobre medicamentos que sea fiable, relevante y orientada a promover la prescripción saludable. Que no rehúya las comparaciones entre alternativas similares (algo que no hace ni la industria ni el regulador, por ejemplo, en la ficha técnica). Es conveniente que en ella intervengan investigadores experimentados que sean capaces de identificar los trucos que se usan para dorar la píldora. Debe estar adecuadamente insertada en los sistemas de prescripción electrónica.
FMC independiente de la industria
Para los profesionales la formación continuada es necesaria, y es una obligación ética. Pero su empresa, es decir, el sistema sanitario, no la garantiza. Además, la deja en manos de un proveedor de una materia prima esencial para su actividad, algo que no haría ninguna empresa privada. ¿Qué pensaríamos si el Estado encargara la educación de la población sobre el consumo de bebidas alcohólicas a un fabricante de licores? En 2020, el Congreso de Diputados aprobó el plan de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que incluye esta propuesta: “Tomar medidas para la financiación pública de la formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas”, y prohibir la “financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”. Hasta donde sé, nada ha cambiado en estos cinco años.
La FMC debe ser protagonizada por los profesionales del sistema, debería estar basada en los problemas más que en los fármacos, y debería estar ligada a la investigación sobre resultados.
Para preparar esta mesa redonda, Ermengol Sempere me envió una cita de Byung-Chul Han en su libro El espíritu de la esperanza13 y su bella referencia a Albert Camus:
“De la desesperación más profunda nace también la esperanza más íntima. La esperanza nos lanza hacia lo desconocido, nos pone camino de lo nuevo, de lo que jamás ha existido.” …
«Un presente que no sueña tampoco genera nada nuevo. Si no hay futuro, es imposible apasionarse. Sin horizonte de sentido es imposible actuar. La felicidad, la libertad, la sabiduría, la caridad, la amistad, la humanidad o la solidaridad, que Camus no se cansa de invocar, constituyen un horizonte de sentido que brinda un significado y da orientación a la acción.»
Investigación, selección, información y formación continuada son cuatro áreas que me parecen fundamentales si queremos dar vida a la esperanza. Estoy seguro de que debe haber más. Para promover la prescripción saludable de medicamentos es necesaria la acción -profesional, institucional, política, legislativa-, y se hace imprescindible ensayar medidas radicales (es decir, que vayan a la raíz).
Referencias
- El título de este artículo parte de una frase de Fernando Lamata: “…cuando la inteligencia del sistema (formación de los profesionales, líneas de investigación, formación de los directivos, guías clínicas, sistemas de información) se deja en manos de la industria, con el dinero que todos pagamos, se produce una distorsión en las prioridades que dejan de ser las de los pacientes y la ciudadanía, para serlas de los accionistas”.
- No es casualidad que hablemos de sistema sanitario, en lugar de servicio sanitario. El servicio se dirige a las poblaciones, mientras que el sistema alude al conjunto de las instituciones propiamente públicas, semipúblicas y semiprivadas, proveedoras de servicios o de productos, organizaciones, empresas.
- Ensayos clínicos diseñados, ejecutados, analizados, interpretados y publicados por la compañía titular de la patente, cuyos datos completos no han sido exigidos por el regulador y no están disponibles para su revisión pública.
- Por ejemplo, el conjunto de 13 estudios publicados entre 2014 y 2022 sobre 7.000 personas que vivían en 140 residencias en España mostró que la gran mayoría de los medicamentos que consumían eran inadecuados (inútiles, demasiado peligrosos o contraindicados). Díaz Planelles I, Navarro-Tapia E, García-Algar Ó, Andreu-Fernández, V. Prevalence of potentially inappropriate prescriptions acordingto the new STOPP/START criteria in nursing homes: systematic review. Healthcare. 2023;11:422. https://doi.org/10.3390/healthcare11030422
- A título de comparación, de 422.000 muertes ocurridas en España en 2019, 111.000 fueron por tumores, 34.000 por infarto de miocardio, 28.000 por ictus, 17.000 por bronquitis crónica y 16.000 por enfermedad de Alzheimer.
- Solo en Cataluña, habría más de 1.000 casos de muerte súbita por arritmia cardíaca atribuibles a estos fármacos, que son prescritos mayoritariamente a personas de edad avanzada.
- Lo cuento con detalle en Crónica de una sociedad intoxicada (Península, 2024).
- Según la OMS, los medicamentos esenciales son “los que satisfacen las necesidades sanitarias prioritarias de la población y que, en un sistema de salud que funcione correctamente, deben estar disponibles en todo momento, en la forma farmacéutica adecuada, con garantía de calidad y a preciós que los particulares y la comunidad puedan asumir.
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Referencia BOE-A-2015-8343, https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/07/24/1/con
- Meier F, Maas R, Sonst A, Patapovas A, et al. Adverse drug events in patientsadmitted to an emergency department: an analysis of direct costs. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015;24:176-86.
- Prescripción saludable de medicamentos. Butlletí Groc 2011;24(2,3):5-12. https://ddd.uab.cat/pub/butgroc/butgrocSPA/butgroc_a2011m4-9v24n2-3iSPA.pdf. La colección completa de Butlletí Groc puede ser consultada en: https://ddd.uab.cat/record/86197
- Farmaindustria. Memoria 2024. https://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/Farmaindustria-Memoria-2024.pdf
- Han B-C. El espíritu de la esperanza. Herder Editorial, 2024.