EDITORIAL. Revista nº 40 – verano 2025
Roberto Sabrido.
Vicepresidente de la AAJM.
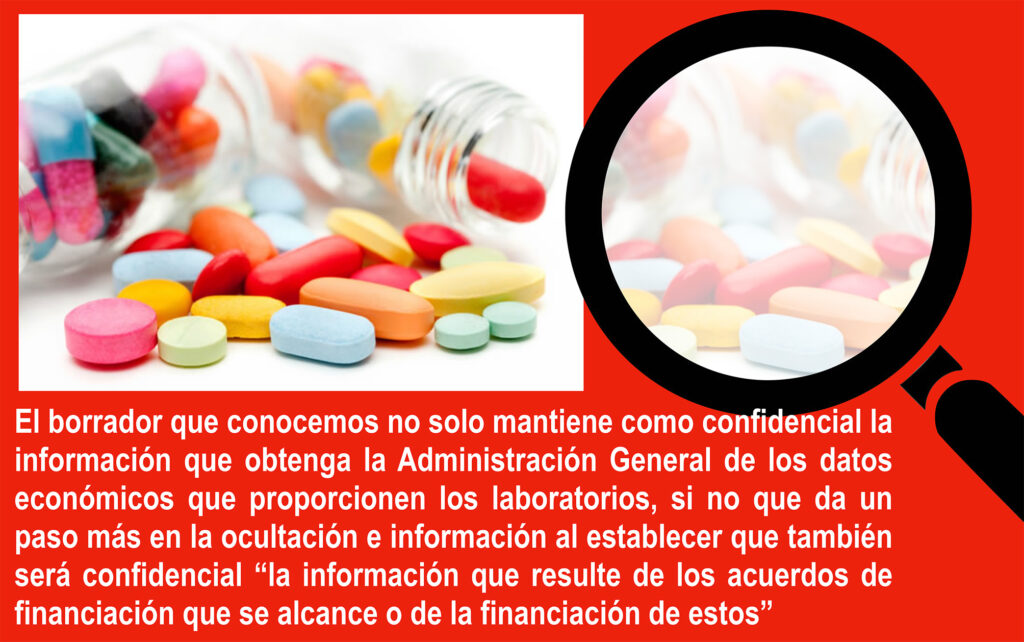
El pasado 16 de noviembre de 2022, en el número 16 de esta Revista, publiqué un editorial con el título” ¿Avanzamos en Transparencia “? Lo hice con motivo de la aprobación por el Consejo de ministros, del 8 de noviembre de ese año del Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los grupos de interés.
Decía entonces que me parecía un ligero avance en transparencia, opinión que no se si voy a ser capaz de mantener al final de este editorial, en el que el titulo ya revela mi opinión actual.
El motivo de insistir en este tema es que en febrero de este año ya tenemos en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de grupos de interés. El Congreso ha encomendado su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Hacienda y Función Pública, habiendo pasado desde la aprobación del anteproyecto dos años y tres meses, aunque el retraso en legislación sobre esta materia lleva muchos más años.
Por ejemplo, una Ley sobre los “lobbies” aparecía en el pacto de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos de diciembre de 2019.
Sin augurar lo que pueda salir del Congreso de los Diputados y después del Senado, la regulación de los grupos de interés constituye un hecho relevante para contribuir a cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, tratando de corregir la opacidad de la influencia de los grupos de interés en los procesos normativos y de toma de decisiones en la Administración General del Estado.
No existen prácticamente diferencias significativas entre el Anteproyecto del 2022 y el Proyecto de Ley de 2025.
Es la primera vez que se regula en el ámbito de la Admiración General del Estado y de su sector público institucional las relaciones ente los denominados grupos de interés y los titulares de puestos públicos en la Administración General del Estado susceptibles de recibir influencia, en aras de garantizar una mayor transparencia en la participación en la toma de decisiones públicas y prevenir también los conflictos de intereses.
Se crea el Registro Público y obligatorio de los grupos de interés, considerando como tales “a aquellas personas físicas y jurídicas, agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes y otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico y que llevan a cabo actividades de influencia sobre el personal público”.
Se mantienen en el proyecto dos hechos que merece la pena destacar. Uno es que se introduce un informe de “huella normativa” de tal manera que las actividades realizadas por los lobbies para influir en la elaboración y adopción de cualquier proyecto normativo serán reflejadas por parte del departamento competente en un informe de huella normativa, al cual se hará referencia en la correspondiente memoria de análisis del impacto normativo.
Otro hecho destacable es que este Proyecto de Ley modifica el art.15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del ejercicio de Alto Cargo en la Administración General del Estado para reforzar que los responsables públicos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrán realizar actividades profesionales de influencia o para entidades inscritas en el registro de grupos de interés en ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento al que haya pertenecido. Se dificulta, por lo tanto, aparentemente, las «puertas giratorias «que tan frecuente han sido y son en la industria farmacéutica.
No obstante, observamos también, desde mi punto de vista, algunas deficiencias que de momento no han sido corregidas en el Proyecto de Ley. Una de ellas es que quien debe fiscalizar el correcto cumplimiento de la normativa, y que además es el órgano competente para la incoación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador que afecte a los grupos de interés, es la Oficina de Conflictos de interés, que depende directamente del Gobierno, siendo más oportuno qué sea un organismo independiente del gobierno para que se parezca menos a un autocontrol. Para intentar acercarse más a este control independiente el Proyecto de Ley modifica el art.19 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, en lo referente a la Oficina de conflictos añadiendo que actuará con independencia funcional.
Por otra parte, las sanciones que contempla deberían ser más disuasorias, ya que el régimen sancionador tiene importantes fallos.
También es destacar que deja fuera de los grupos de presión a las organizaciones sindicales y empresariales, así como a los Colegios Profesionales y demás corporaciones de derecho público, cuando realiza funciones públicas. Quizás se haya hecho para que no pierdan la singularidad que les da aparecer en la Constitución, aunque creo que en el registro de lobbies se deberían aplicar a todo el que trate de influir de las decisiones públicas.
Una circunstancia que limita mucho el avance en transparencia que pretende esta Ley, es que solo es aplicable para la Administración General del Estado y no afecta por tanto a la Administración Autonómica ni Local, donde solo hay un registro de grupos de interés hasta ahora en Cataluña y Comunidad Valenciana.
Tampoco afecta la Ley a las actividades del Congreso y del Senado, donde se debaten las normas legales que más nos afectan. Se debería modificar el Reglamento tanto del Senado como del Congreso para que, entre otras cosas, fuesen públicas las agendas de todos los parlamentarios, cosas que no ocurre actualmente y que queda a la buena voluntad del grupo parlamentario. El Grupo Socialista presento en 2021 una propuesta de reforma del Reglamento en este sentido que no avanzó.
Por lo que vemos estamos ante un tímido avance en transparencia, en caso de aprobarse el Proyecto de Ley, cosa que está por ver, un avance si se le puede llamar así totalmente insuficiente (y eso que lleva más de diez años de retraso), pero parece que en esto no lo opina todo el mundo. El pasado 18 de marzo el grupo parlamentario VOX presentó una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley pidiendo su devolución al Gobierno, justificándolo en que “lejos de establecer una regulación equilibrada y objetiva de la actividad de influencia en el proceso de toma de decisiones públicas, el texto propuesto introduce un marco normativo que podría derivar en un control administrativo excesivo, dirigido principalmente a la fiscalización de entidades privadas y sectores no alineados con la acción gubernamental”.
Hay una variada legislación ya sobre transparencia y más legislación que está por venir, como nos ilustro nuestro compañero Javier Sánchez Caro en su artículo “conflictos de intereses y salud” publicado en el nº 37 de esta revista en marzo de este año.
Pero a pesar de tanta legislación, mi sensación es que la trasparencia se queda en datos y en migajas de información y se oculta lo verdaderamente interesante e importante para que la ciudadanía pueda ejercer un auténtico control sobre lo público.
Como digo, a pesar de toda la normativa existente, estamos actualmente viviendo malos tiempos para la transparencia y sobre todo en el campo de los medicamentos. Dos hechos han ocurrido recientemente que así lo corroboran.
Por una parte, nos encontramos con el anteproyecto de Ley de medicamentos y productos sanitarios. Si lo que conocemos de este anteproyecto no cambia (a pesar de las alegaciones que también hemos realizado por AAJM) y se aprueba como ley, significará que la ciudadanía nunca sabrá lo que pagan las administraciones públicas por cada fármaco.
El borrador que conocemos no solo mantiene como confidencial la información que obtenga la Administración General de los datos económicos que proporcionen los laboratorios, si no que da un paso más en la ocultación e información al establecer que también será confidencial “la información que resulte de los acuerdos de financiación que se alcance o de la financiación de estos”.
Desde la AAJM ya hemos dicho que esta información no debe ser confidencial sino publica, como cualquier otra compra pública. Es dinero público de los impuestos. Como se puede ver no solo no avanzamos, sino que retrocedemos con un texto, que, en este aspecto, es totalmente contrario a los principios de buen gobierno y transparencia.
En este sentido llama la atención que las primeras declaraciones del nuevo equipo Ministerial de Sanidad siempre se abogaba por una mayor transparencia, así los Cursos de Verano de la Universidad Complutense celebrados en el Escorial el año pasado, el actual secretario de Estado de Sanidad decía que la información de los fármacos debía de ser” pública, publicada, publicitada y fácilmente accesible para la gente” y que “esté disponible para el uso conjunto de la población”.
Parece que estas opiniones han cambiado radicalmente. Así Diariofarma ,el pasado 5 de junio de este año titulaba” Padilla tira de protagonismo para justificar mantener la cooficialidad de los precios” En esta información se hace referencia a una publicación del Secretario de Estado en su nuevo canal de Substack explicando su posición en este tema, donde manifiesta que “mientras una mayor trasparencia a un nivel global es deseable , la transparencia por etapas en contexto de opacidad es probable que perjudique a los países que adopten en primer lugar” .Considera, también, que antes de dar un paso en el avance en transparencia es necesario “responder con solvencia por falta de evidencia publicada a lo siguiente: ¿Qué un país de manera independiente publique los precios netos de adquisición -en el caso de saberlos ojo- de los medicamentos innovadores , tienen efecto negativos en I)el precio II)el acceso y disponibilidad de ese medicamento III) los procesos de negociación posterior con los medicamentos y IV) la disponibilidad de ese mismo medicamento?”.
Está claro que no hay evidencia publicada por que hasta ahora el precio neto final de un medicamento no es público en ningún sitio. Esto nos lleva al mismo planteamiento que tiene la industria farmacéutica y es que no conocer el precio final es bueno para la población.
En otro hecho relevante que hace que no sean buenos tiempos para la transparencia se refiere a las recientes sentencias de la Audiencia Nacional en los casos Zolgesma (promovido por la campaña No es Sano y por Civio) y Luxturna (promovido por Civio) donde avalan mantener secretas las condiciones de financiación y precios en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Los magistrados argumentan, recogiendo la opinión de la industria farmacéutica, que revelar el precio final permitiría “deducir márgenes comerciales y estructura de costes” perjudicando los “intereses legítimos “de los laboratorios. Además, defiende la sentencia que la confidencialidad sirve para “salvaguardar los intereses del Estado “y “su posición institucional como adquiriente de medicamentos. Es de significar que en los recursos que se presentaron ante la Audiencia Nacional, al existir sentencias favorables de primera instancia el Ministerio de Sanidad de época anterior a la actual se presentó también como parte recurrente junto al laboratorio.
También el fallo dice que aplica la actual Ley del medicamento que protege la confidencialidad de los negocios.
Se han anunciado los recursos a estas sentencias por lo cual estaremos muy atentos al fallo del Tribunal Supremo.
Así pues, en este tema estamos como en el caso de la medicina paternalista donde es mejor que el paciente no sepa lo malito que esta por su propio bien.
Y digo yo que, ya que esta conficialidad es por nuestro bien, el del Sistema Nacional de Salud y el del Estado, lo mejor sería catalogar el precio final de los medicamentos como materia clasificada dentro de la Ley 9/1986 de secretos oficiales. Esta ley establece que hay que imponer limitaciones a la publicidad” cuando de esa publicidad pueda derivarse prejuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad Nacional” Las actividades clasificadas solo pueden se conocidas por personas autorizadas y salvo que se desclasifiquen nunca se conocerán.
Creo que por este camino vamos sí el Tribunal Supremo no lo remedia y así el precio por valor (lo máximo que se pueda pagar) será él dominante en las negociaciones y sin competencia por la patente, ¿se puede pedir más?.
Termino por lo tanto con el título de este editorial NO, NO AVANZAMOS EN TRANSPARENCIA, ni parece que haya voluntad política para ello, por lo menos en un sector tan sensible como el de los medicamentos.
